
Carta de Galdós [1908]
Mi querido amigo: Ni por ocupaciones ni por enfermedades dejo yo de acudir, en las presentes circunstancias, al llamamiento de usted y de nuestros ilustres compañeros. No quiero ser el último que forme en el séquito de la España Liberal, que ahora, tras larga y sombría somnolencia, se nos presenta de nuevo en su ser majestuoso, avanzando a cortar el paso a las demasías del despotismo.
Tanto tiempo hacía que no contemplábamos esta gallarda figura, artífice insuperable de nuestra Historia en el pasado siglo; que su reaparición nos conforta, nos enardece y en nuestras almas infunde júbilo y esperanza: ella desacredita con sólo una mirada la moda pesimista. Ella, con sólo un gesto, invierte otras modas impuestas por la cobardía y la necedad. Muchas actitudes que se tenían por elegantes dejan de serlo, y a poco más perderá su engañoso prestigio la inmensa cursilería reaccionaria y clerical.
En compañía de la excelsa matrona vamos todos; junto a ella, los que poseen el divino verbo; detrás, en la caravana de los creyentes silenciosos, los que formamos la gran muchedumbre democrática. Los oradores esclarecen y guían; los demás acaloramos la acción con nuestra fe y el constante ardimiento de nuestros corazones.
En todas las imágenes de la Madre Española los siglos la representaron siempre acompañada de un soberbio león, símbolo heráldico de nobleza, símbolo del heroísmo, del orgullo fiero, de la virtud, del honor, de la dignidad, del derecho; símbolo también de las majestades real y popular que constituyen la Soberanía.
Mi patriotismo ardiente, quizás por demasiado ardiente algo candoroso, me encariña con el amaneramiento artístico del león furibundo, arrimado a las faldas de la gloriosa Divinidad patria. Me encantan estas cosas viejas, representativas de sentimientos que laten en nosotros desde la infancia. La presencia del arrogante escudero de nuestra Madre nos embelesa de admiración y fortifica el amor inmenso que le profesamos. A él nos dirigimos, y con voces de emoción fraternal le decimos:
«Conserva en todo momento, león mío, tu dignidad y tu fiereza. Cuídate de inspirar respeto siempre y el santo miedo cuando sea menester. Tú que fuiste siempre el emblema del valor, de la realeza, de la gloria militar y de la gloria artística; tú que fuiste el Cid, el Fuero Juzgo, la Reconquista, Cervantes, la espada y las letras, no olvides que en el giro de los tiempos has venido a ser la ciudadanía, los derechos del pueblo, el equilibrio de los poderes que constituyen la Nación. No te . resignes en ningún caso a ser león de circo, ni te dejes someter por el hambre y los golpes, dentro de una jaula, a ejercicios de mentirosa fiereza que sólo conducen al aplauso y provecho de tus audaces domadores. Considera, león mío, que no sólo eres hoy emblema de la ciudadanía, sino del trabajo. Eres fuerza creadora de riqueza, colaborador en la grande faena del bienestar universal, eres la cultura de todos, la vida fácil de los humildes, la serenidad de las conciencias, y, bien penetrado de tu misión presente, destroza sin piedad a los que quieren apartarte del cumplimiento de tus altos fines».
Los que en una larga vida hemos presenciado los fragorosos triunfos y caídas del Principio Liberal en el último medio siglo, podemos decir con seguro conocimiento que la reacción por que ahora nos encamina es de las más tenebrosas y deprimentes. La labor ha sido lenta y tímida, disimulada en largos años de fariseísmo mansurrón y catcquesis mañosa de las voluntades débiles. Poco a poco, con suave gesto y voces blandas, se nos ha ido conduciendo y acorralando; quieren llevamos al limbo de la tristeza, del pasivismo y de la imbecilidad, y en este limbo nos estancaríamos formando una masa servil y pecuaria, si no nos sublevásemos contra estos nuevos pastores, en los cuales hay de todo; lo español y lo extranjero, lo divino y lo humano.
En angustiosa zozobra hemos vivido durante algún tiempo, viendo aletargado el brío de la raza y apagado en nuestro pueblo el amor santo a la vida sosegada dentro del organismo constitucional. Pero, al fin, cuando nuestro desaliento tocaba ya en la desesperación, hemos visto que un resoplido harto imprudente ha levantado de las brasas mortecinas esta llama que nos alienta, nos alumbra y nos vivifica. Ya vuelven el alma y la vida a nuestros cuerpos desmayados; ya tenemos fe, ya tenemos coraje, ya reluce ante nuestros ojos el ideal, que, más que luz extinguida, era estrella eclipsada.
Los hombres insignes que encaman las aspiraciones democráticas en sus diferentes grados de intensidad, demuestran con su sola presencia en este sitio, con su aproximación fraternal, que los sacrosantos derechos de la personalidad humana no perecerán en la celada torpemente armada contra ellos. Sus elevadas inteligencias no necesitan ningún estímulo: harto conocen todos la técnica y la historia de estos clarísimos problemas. El pueblo español, que de ellos espera la conservación de sus bienes existenciales y la restitución de los sustraídos, libertad de pensamiento y de la conciencia, cultura, trabajo, equilibrio económico, sólo les diría: «Poned fuego en vuestros corazones».
Ninguno de los aquí presentes dejará de sentir en sus alma una secreta voz que reproduzca, sin ninguna variante, un concepto del primer estadista español del siglo XIX, del glorioso, del inmortal Prim: «¡Radicales, a defenderse!».
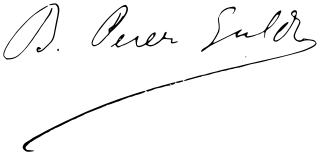
Leída en el mitin «Contra Maura y el terrorismo» celebrado en el Teatro de la Princesa, el 28 de mayo de 1908.
El Liberal y El País, 29 de mayo de 1908.










