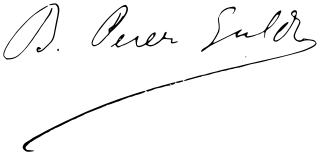[Artículo] La cuestión social, de Benito Pérez Galdós
Madrid, 17 de febrero de 1885.
I
Desde la conclusión de la última guerra civil, hasta el año pasado, se emprendieron y se realizaron en Madrid tantas construcciones urbanas, que nuestra villa parecía querer tomar las proporciones de una capital de un millón de almas. Barrios enteros surgían cada año del suelo: hermosísimas casas ocupaban los terrenos que antes eran corralones o campos yermos. Esto no podía continuar, porque la población viva no crecía en la misma proporción que la de cal y canto. Diez y seis mil habitaciones hay sin alquilar; la crisis no podía menos de aparecer con caracteres graves; cesaron de improviso las construcciones, y he aquí algunos miles de albañiles, carpinteros, marmolistas, herreros y estuquistas sin trabajo. Las industrias fabriles, que en Madrid no tienen tanta importancia como la constructiva, también se resienten de falta de ocupación, y de aquí el estado aflictivo de las clases populares, que, después de todo, son las que en mayor grado dan vida al mercado general.
El Gobierno y el Ayuntamiento han acudido a remediar el mal con varios paliativos, que en vez de curarlo lo alivian o aletargan por unos cuantos días. Se emprenden a toda prisa obras de dudosa utilidad, se gastan sumas considerables en movimiento de tierras y arreglos de caminos; pero como las causas del mal no cambian, como el capital privado no edifica, las cosas continuarán lo mismo, empeorando si cabe.
Por el momento no hay motivo de queja contra esos honrados obreros, que no han pedido trabajo tumultuariamente, sino en la forma más comedida que se pudiera imaginar. Sólo eran imponentes por su número, no por sus actos ni demostraciones políticas o demagógicas, que tan propias de la ocasión parecían. ,Se contentan con un jornal miserable, y, en último caso, se resignan a recibir la limosna de pan y sopa, que la caridad les ofrece diariamente en un instituto religioso de esta Corte.
Nada más triste que esas multitudes que se agolpan a las puertas de un establecimiento de caridad en busca de mezquino socorro, y cuando esas multitudes se componen de hombres sanos, robustos, hábiles y nada perezosos, no se sabe qué pensar de la organización del trabajo en nuestras Sociedades. El gran problema social que, según todos los síntomas, va a ser la gran batalla del siglo próximo, se anuncia en las postrimerías del actual, con chispazos, a cuya claridad se alcanza a ver la gravedad que entraña. Los mismos perfeccionamientos de la industria lo hacen cada día más pavoroso, y la competencia formidable, trayendo inverosímiles baraturas, y fundando el éxito de ciertos talleres sobre las ruinas de otros, produce desastres económicos que van a refluir siempre sobre los infelices asalariados. En estas catástrofes, el capital suele salvarse alguna vez, el obrero sucumbe casi siempre.
II
Mucho más temerosa que aquí se presenta en Francia la cuestión social, por ser también la industria más importante. En París, las últimas reuniones de braceros pidiendo pan y trabajo, han sido tumultuosas, subversivas, amenizadas con recuerdos poco gratos de la Cemmune y de sus hasta radicales procedimientos. No es la industria constructora la que languidece allí; todas las manufacturas atraviesan una crisis lamentable por falta de pedidos. La maquinaria, los tejidos, los bronces y porcelanas, las mismas confecciones suntuarias que constituyen el nervio de la exportación parisiense, sufren horriblemente del mal de anemia comercial. Es preciso que nuestros vecinos reconozcan el daño inmenso que les hace la competencia alemana e italiana, principalmente la primera. Los alemanes se dedican, con admirable constancia, a imitar los productos todos de la industria francesa, y no sólo los imitan, sino que los dan a precios fabulosamente baratos. Un día y otro vemos llegar de Alemania mil objetos, cuya fabricación parecía hasta hoy vinculada con el genio picante, original y gracioso de los franceses. ¿Hasta dónde llegará esta rivalidad formidable, de la cual la pasada guerra ha sido tan sólo una fase? Casi siempre las bayonetas han precedido a las máquinas industriales en estos antagonismos de raza, y la historia nos dice que las victorias se empiezan a ganar en los campos de batalla y se rematan después en los talleres.
El aturdimiento que los fenómenos de agitación socialista produce en los Gobiernos de los países latinos, es causa de que las primeras medidas que se toman para atajar el mal, sean siempre contraproducentes. En Francia y en España se ha hablado, como de la cosa más natural del mundo, de elevar los derechos de importación de cereales, es decir, que se desea encarecer las subsistencias, gravando el artículo más necesario a la vida. Todo por reforzar la producción territorial, y poder conservar los enormes impuestos que recaen sobre ella.
El procedimiento contrario sería mucho más eficaz combinándolo con reducción de tributos y gabelas y con la reforma de las tarifas de transporte, pero esto, que parece tan claro, no se ve desde las altas esferas burocráticas, donde todo se supedita a la suprema ratio de sostener un presupuesto teórico y de defender sus artículos a todo trance. La insegura fábrica de la hacienda y de la política tiene sus cimientos en él, y ¿adonde iríamos a parar si los impuestos se disminuyeran, si se borraran de nuestras leyes las dos inmoralidades del estanco y de la lotería?
Entretanto, el tratado de comercio cubanoamericano continúa durmiendo el sueño de los justos en las cámaras de Washington, y el modus vivendi con Inglaterra empieza a tener en las nuestras, enemigos formidables.
Los catalanes le hacen cruda guerra por el temor de que sus industrias padezcan cuando se dé a Inglaterra el trato de nación más favorecida. Pero como oímos las mismas jeremiadas en 1869, cuando se hizo la reforma arancelaria, y en 1881, cuando se celebró el tratado con Francia, y como después de estas campañas la industria catalana, lejos de decaer, ha prosperado grandemente, no nos causa inquietud la oposición que los barceloneses, inspirados por rutinas de escuela, hacen al convenio que ha de estrechar nuestras relaciones comerciales con la nación más productora y más consumidora del mundo.
III
Y al mencionar a Inglaterra ¿quién puede dejar de pensar en el infeliz Gordon, en ese héroe de leyenda, cuyo trágico fin ha conmovido al mundo entero? Por el temple de su alma, por el salvaje teatro en que operaba, por las circunstancias que han rodeado su muerte, Gordon parece una figura de la Edad Media, héroe de las Cruzadas, paladín antes que general. Su religiosidad puritana era uno de los fenómenos más extraños en estos tiempos. Sólo por la fe es capaz un hombre de hacer lo que hizo el gobernador del Sudán; mas a la fe unía Gordon la exaltación del patriotismo británico. Su figura histórica le retrata en esta frase suya: «Venga en buen hora mi sucesor. Necesitará reunir estas tres cualidades: Primera, una naturaleza de hierro; de otro modo no se resiste este clima. Segunda, despreciar el dinero, sin lo cual estas gentes no creerán en su sinceridad. Tercera, igual desprecio de la muerte.» Tal era Gordon: una complexión robustísima, una probidad incorruptible, una fe y un patriotismo ciegos. Con tales virtudes se explica su increíble prestigio entre aquellos salvajes sudaneses, gente fanática y corrompida, desleal y traidora.
La muerte del héroe parece absolutamente con-firmada; sin embargo, hay todavía ingleses entusiastas que no quieren creer en ella. Algunos, demasiadamente confiados en el sino de este gran aventurero, sostienen que después de la toma de Khartum, Gordon se ha fingido mahometano, logrando atravesar disfrazado las huestes del Mahdi para pasar al Congo, donde aparecerá cuando menos se piense.
Que la plaza fué tomada a traición por el Mahdi, parece fuera de duda. Desgraciadamente, la suerte del gobernador del Sudán es un hecho probado. Inglaterra se ha conmovido con este final de uno de los más terribles dramas de nuestros tiempos, y se apronta a enviar socorros militares al general Wolseley para sofocar la rebeldía, que es un peligro constante para la subordinación de ese inmenso mundo islamista que obedece a la emperatriz de las Indias.
Grande es el Imperio inglés; extiéndese por toda la tierra; supera al poderío romano y al de Carlos V. El sol que tan mal alumbra a la caliginosa Albión, resplandece sobre sus banderas en las calientes zonas del Asia y del Africa Austral. Realmente, no hay ocasos para esta bandera de la constancia, del trabajo, ante la cual resulta cierto el conocido axioma de que el genio es la paciencia. Pero este vastísimo imperio tiene inconvenientes de clima y de raza que exigen de Inglaterra sacrificios inmensos y una atención tenaz. Por dicha suya, este país se halla en el apogeo de su iniciativa y de su fecundidad. Es más fecundo que otro alguno en caracteres firmes; posee la exaltación patriótica, virtud que mueve las montañas, y su colosal riqueza completa y remata estas ventajas del orden moral.
El mundo sigue con atención curiosa el desenvolvimiento de la política militar inglesa para apaciguar el Sudán y prevenir las inquietudes del islamismo en la India. Con igual afán atiende a los remedios que la gran nación aplicará a su cáncer interno, la cuestión de Irlanda. Porque los dinamiteros persisten en sus criminales atentados. Hace Poco intentaron hacer volar el Parlamento, y amenazan el Museo Británico, los grandiosos puentes de Londres y Blackfriands, la estación de Charing Cross y el magnífico edificio New Const Law. La imaginación no acierta a suponer lo que será del mundo civilizado si no se reprime con mano fuerte esta moda de hacer propaganda política por medio de la dilatación de los gases. Pero los fenianos y nihilistas dicen que no yen la razón para que sea buena la pólvora en las guerras y no lo sean el picrato y la dinamita en la política. Admitido el agente físico cual expresión de una piedra detrás de la cual hay siempre una idea, no se ve claramente el límite que deben tener esas terribles energías de la naturaleza manejadas por los sectarios. En vista de tal confusión, sólo hemos de decir, usando de una frase popular española, que «a este paso la vida es un soplo». Como estos ejemplos de la aplicación de la dinamita cundan un poco; como los pueblos meridionales, tan dados a la imitación los adopten, pronto serán resueltas todas las cuestiones políticas y sociales en un decir Jesús, y la nivelación de clases será un hecho incontrovertible.
Siempre ha sido el hombre imitador de la naturaleza, y los terremotos de Andalucía dan a los revolucionarios de hoy la norma de la igualdad de las personas por la nivelación del suelo; del reparto de la riqueza, por la resignación de todos a no poseer absolutamente nada.