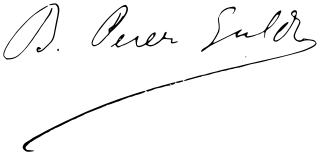[Artículo] Fin del año 1885, de Benito Pérez Galdós
Madrid, 1.º de enero de 1886.
I
De veras digo a mis lectores, y me lo creerán sin necesidad de juramento, que no tengo pena porque se haya ido para siempre ese año 85 que tan mal nos ha tratado. Anoche, a punto que daban las doce, expiró ese desgraciado, entregando su alma al tiempo y su nombre a la historia, que lo escribirá, por lo que a nuestro país se refiere, con letras muy negras. Murió sin que nadie lo sintiese, a no ser los pocos que se han sacado algo a la lotería y los que recientemente han subido al poder. Fuera de estos casos aislados de agradecimiento, el año 85 no ha oído más que maldiciones y recriminaciones en torno a sí. Muchos bailarían seguramente sobre su tumba, si se supieran dónde esa tumba está. Porque nos trajo terremotos, inundaciones, malas cosechas, cólera, disturbios y la muerte del Rey. Fué un añito de prueba, y lo más que podemos desear es que su sucesor no saque las mañas del papá.
Al sonar la segunda campanada de las doce, el año 86 tenía ya algunos segundos de vida, y estaba tan guapín que daba gusto verlo. Cuando el reloj concluyó su clamor, era el tal un robusto infante de dos minutos, y a estas horas es un mozalbete gallardo, que tiene todas las picardías compatibles con la temprana edad de un día. Tratándose de un año, un día es la adolescencia, la época de las ilusiones y de las promesas. El ser que vimos nacer anoche, y que ya se las está echando de hombre, no cabe en sí de gozo por verse con vida, y el estado de su ánimo se manifiesta enumerando los infinitos bienes que nos trae, ofreciendo felicidades a todo el mundo, y echando por aquella boca los más risueños augurios. Que en esto hay mucho de farsa, por sabido se calla, pues los años nuevos son como los ministros nuevos; mucho prometer, muchas ilusiones, propósitos inmejorables, palabras bonitísimas… Después resulta que viene el tío Paco con la rebaja, como vulgarmente se dice, y todo queda reducido a muy poca cosa. Ya estamos curados de espanto respecto a estos particulares, y sabemos la distancia que hay de los hechos a las palabras, y de las promesas al cumplimiento de ellas. Pongamos, pues, en cuarentena todas las lindezas que nos dice este caballerete, y esperemos a ver cómo se porta. Y que no nos promete poco en gracia de Dios. Lo que es por jarabe de pico no quedará seguramente, y con que se cumpliera la mitad de lo ofrecido nos daríamos por satisfechos. Vaya que está rumboso el hombre. Dice que nos va a dar pingües cosechas, paz a todo trance, mucha salud y muchas pesetas. Asegura que es patraña lo que se dice de resurrección del cólera, y que no tengamos cuidado por esto, pues él cuidará de dejar el país más limpio que una patena. En cuanto a la paz, sostiene que si nosotros nos portamos con cordura, responde de ella, y con respecto al dinero, nos promete llenarnos los bolsillos si trabajamos mucho y gastamos poco. Mirándolo bien, no tiene maldita gracia la generosidad de esta manera. Dénos lo que crea conveniente, y no nos mande trabajar ni estar pacíficos, dos clases de trabajo al fin, igualmente penosas. Vengan felicidades, aunque sean de puro palique, y de esas que más nos entusiasman anunciadas que vistas; haga el año todo lo que es de su incumbencia para procurarnos la dicha, y déjenos obrar como nos diere la gana.
El pícaro mozalbete en cuyo reino estamos desde anoche, tiene también la amabilidad de prometernos que no envejeceremos durante su imperio; quiere decir que cuando él desaparezca, nos quedaremos tan guapotes y frescos como si nada hubiera pasado. Si he de decir verdad, me parece que esto es grilla, es decir, pura fantasía, y que no nos comulgarán con tan pesada rueda de molino. ¡Vivir y no envejecer! Que se lo cuente a su abuela. La experiencia nos dice que estos tiranos del tiempo, contra cuyo poder nada vale, nos cobran anualmente la implacable e intransferible contribución de trescientos sesenta y cinco días, sin que jamás se hayan descuidado ni perdido un solo guarismo en la cuenta. Vivamos, pues, y paguemos, y basta de bromas de almanaque, que ocupan ya en esta crónica más espacio del que a las bromas corresponde.
II
La jura de la Reina Regente ha sido el suceso capital de la última quincena. Verificóse el 30 en el salón del Congreso, ante las Cortes, reunidos en un solo local los senadores y diputados. Este acto ha revestido solemnidad pomposa, correspondiendo la forma al sentido de él. Es la sanción legal del orden de cosas creado por la muerte de don Alfonso, y el cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución. Desde hace días se había preparado el Congreso para esta ceremonia, sacando todo el partido posible de la estrechez del local, suficiente para uno de los Cuerpos colegisladores, pequeño para entrambos reunidos. A más de esto, la disposición del salón de sesiones no es la más a propósito para dar lucimiento a los actos que requieren cierto aparato teatral. Las puertas están mal colocadas y sería preciso abrir otras nuevas y hacer grandes variaciones en el local para que las distintas representaciones entrasen con desahogo y se colocasen convenientemente. Pero con un poco de estrechez la jurase celebró, y fué una solemnidad hermosísima y conmovedora. Cuando la Reina Cristina se presentó en el salón, llevando de la mano a sus dos tiernas hijas, prodújose en todo el concurso una emoción hondísima. En el primer momento la misma emoción se expresó en silencio. Después, la multitud de abajo y de arriba, los padres de la patria y los espectadores prorrumpieron en atronadores vivas, que parecían hacer retemblar el edificio. Fué un instante de profundo interés y de emoción que no olvidaremos los que lo presenciamos.
Las hijas del Rey son dos niñas monísimas, de cinco y tres años, respectivamente; la mayor es hoy princesa de Asturias, y en su tierna edad tiene bastante despejo, según dicen, para hacerse cargo de los graves sucesos que han ocurrido hace poco y aun de su propia situación y la de su hermanita. Lo que es seguro no sabrá es una cosa que todo el mundo sabe: que su mamá está encinta, y que allá para abril, si nace varón, tendrán carácter distinto los problemas de la sucesión.
Entraron, como he dicho, la madre y las dos niñas. La presencia de éstas hirió de tal modo el corazón de los presentes, que todas las señoras se echaron a llorar, y a muchos hombres les faltó poco para hacer lo mismo. ¡Espectáculo conmovedor el de aquellas pobres criaturas que vacilando entre la risa y el llanto, entre la curiosidad y el miedo, ponían su pie inocente encima del volcán de nuestras pasiones políticas! La noción incipiente y vaga que ellas han de tener ya de un derecho, ¿qué ideas despertará en aquellas infantiles cabezas? Quizá al oír el estruendo de los vivas, los gritos, los cañonazos, y al ver la apiñada muchedumbre con sus millares de cabezas curiosas, sientan instintivo horror a la majestad que las envuelve y deseen que se les permita el goce de una muñeca en el último rincón del palacio.
Mientras su madre prestó el juramento, permanecieron ambas en pie a su lado, quietecitas y sin atreverse a mover brazo ni pierna. Cuando más, se aventuraba la pequeña a deslizar una mirada hacia el techo, cuyas grandiosas pinturas debían llamar vivamente su atención. La Reina pronunció las palabras del ritual con voz clara y entera. Es mujer de una firmeza de carácter que envidiarían muchos hombres. El acto aquel, por lo que en sí representa y por los tristes recuerdos que evocaba, era de los que comprometen la serenidad de la persona más dueña de sí misma. Doña María Cristina sabe dominarse y someterse a las circunstancias. El dificilísimo papel que hoy está a su cargo, será seguramente bien desempeñado hasta donde las fuerzas humanas alcancen.
Los más enconados enemigos del actual orden de cosas no pueden desconocer que en el día de la jura, la interesante viuda de don Alfonso XII y sus inocentes niñas excitaron vivísamente el sentimiento público, tanto en la solemne sesión del Congreso, como en el trayecto entre el palacio de los reyes y el de la representación nacional. Verdad que el sentimiento no es exclusivo móvil de la acción política ni aun en los países meridionales; pero no puede desconocerse que de él arranca parte de la fuerza que gobierna y dirige a los pueblos. Ni él lo es todo, ni se puede prescindir de él.