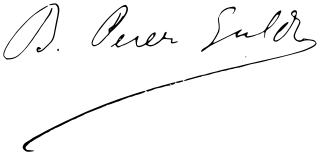[Narración] Fumándose las colonias, de Benito Pérez Galdós
.. Pisaba yo la Cámara real, aquella deslumbradora cuadra, colgada y ornada de amarillo, en cuyas paredes los más hermosos productos del arte (todavía no se había formado el Museo del Prado), recibían, diariamente, como gentil holocausto, el humo de los mejores cigarros del mundo… Casi en el centro de los testeros, media docena de hombres desvergonzados, sucios, casi desnudos y haraposos, otros con semblante estúpido y ademanes incultos, todos se reían de la tertulia constantemente embrutecidos por el vino. Eran los Borrachos de Velázquez… En un rincón junto al hueco de la ventana, refugiado en la sombra y casi invisible, estaba un hombre lívido, exangüe, cuya mirada oblicua lo atacaba todo desde el ángulo oscuro. Vestía de negro, en una de sus manos llevaba un rosario. Era Felipe II pintado por Pantoja.
Su majestad don Fernando VII, estaba sentado en un sillón a poca distancia de la chimenea encendida; tenía la cabeza echada hacia atrás, de modo que miraba al techo, dirigiendo había él el humo del cigarro.
—Artieda —ordenó bruscamente Fernando—, trae cigarros.
El lacayo dio al rey lo que este pedía, y habiéndonos ofrecido a todos los presentes, fumamos. El humo de los cortesanos juntábase con el del rey en los oscuros ámbitos del techo, donde hacían de cabriolas media docena de ninfas, pintada por Rayeu.
Un lacayo anunció la visita de dos personajes, diciendo.
—D. Pedro Ceballos, don Juan Pérez Villamil.
Pocos minutos después, en la tertulia y placentero corrillo, junto a la chimenea, y alrededor de nuestro Rey, éramos siete; ocho, contando con el astro hispano de que éramos satélites. Villamil hablaba poco y era hombre muy serio. Ceballos, por el contrario, gustaba de recrearse con sus palabras y era festivo.
………….
—España es pobre, pobrísima —dijo Villamil—, necesita los caudales de América para vivir con decoro.
—Y esos caudales de América, ¿dónde están? —preguntó el Rey—.
—¡Ay, eso es lo que a todos nos contrista! Fácil sería gobernar la hacienda si América nos enviase los tesoros que aquí nos hacen falta. Esa gran canonjía de nuestra nación no ha durado todo lo que debiera. Reflexione Vuestra Majestad, como rey previsor, sobre la gravedad de esta situación. La América está toda sublevada y las juntas rebeldes funcionan en Buenos Aires, Caracas, en Valparaíso, en Bogotá, en Montevideo. Si Méjico está aún libre del contagio, los americanos [ilegible-media línea de la columna] de trastornar también del mismo modo que el Brasil nos trastorna el Uruguay, e Inglaterra nos revuelve a Chile. La insurrección americana exige un gran esfuerzo. Es preciso mandar allí un ejército, pero para esto se necesitan tres cosas: hombres, dinero y barcos.
—¡Hombres, dinero y barcos!
—Lo primero no falta: pero, ¿cómo los equiparemos y, sobre todo, en qué buques los lanzaremos al mar? Vuestra Majestad no tiene en su marina un solo navío que valga dos cuartos y los arsenales carecen de elementos para la construcción.
—¡Risueño cuadro acabas de trazar! —dijo Fernando hundiendo la barba en el pecho.
—Risueño no, pero sí verdadero —afirmó don Juan Pérez—. Si ocultase a mi rey la verdad sería indigno del afecto que Vuestra Majestad me profesa.
—Y que te profesaré siempre. Has hablado como un buen ministro. Nada de fantasías ni de palabras bonitas Así me gusta a mí… Pues es preciso buscar dinero, y buscar hombres, y buscar barcos… Estudiad un plan —añadió Fernando con dulzura— que mejore la situación. A uno y otro os sobra talento. Discurrid un plan basto, que nos proporcione recursos para sofocar la insurrección americana, sea creando impuestos, bien pidiendo dinero a los holandeses o a los judíos de Francfort, bien logrando los buenos oficios de alguna nación poderosa… En fin, ya me entendéis.
—Ya manifestaré más adelante a vuestra majestad algo de lo mucho que he meditado sobre el particular —dijo Ceballos.
— Y tú, Villamil, discurre, trabaja, proponme algo.
— Señor…
—Hablaremos más despacio mañana… Puedes irte tranquilo y seguro de que sé apreciar tu lealtad. ¡Oh, Villamil!… No abundan los hombres como tú… Vamos otro cigarrito.
Diciendo esto, Su Majestad, con aquella bondad peculiar que indicaba tanta honradez y nobleza en su carácter, ofreció un cigarro a don Juan Pérez Villamil
—Gracias, señor, acabo de fumar —respondió este.
—Enciéndelo para salir. Como este habrás fumado pocos… Mira, puedes llevarte todo el mazo añadió ofreciéndoselo galantemente.
—Señor…
—Que vengas mañana temprano —repitió el rey—. A ver si discurres algo. Y tú Ceballos, si ves a Pepita… en fin, ya sabes: una superintendencia de provincia o la bandolera vacante… lo que ella prefiera…
Los ministros salieron.
Fernando se levantó y con las manos en los bolsillos dio algunos pasos por la habitación. Ugarte le miraba sonriente. El silencio se prolongó hasta que el mismo soberano se dignara romperlo, preguntando:
—¿Qué dices a esto, Ugarte?
—Que admiro la paciencia de Vuestra Majestad. Según el señor Juan Pérez ya no hay colonias, ya no hay soldados, ya no hay barcos, ya los españoles no tienen alma para vencer las dificultades.
—La verdad es —dijo Fernando deteniéndose meditabundo ante la chimenea— que no estamos en Jauja.
Y luego, dando un suspiro, añadió:
—Hay que despedirse de las Américas.
—¿Por qué, señor? —dijo bruscamente Ugarte—. Se exagera mucho. Persona venida hace poco de allá me ha dicho que toda la insurrección americana se reduce a cuatro perdidos que gritan en las plazuelas.
—Lo mismo me ha escrito a mí un amigo —añadí yo—; unos cuantos presidiarios con algunos ingleses y norteamericanos echados por tramposos de sus respectivo países sostienen la alarma en aquellos lejanos reinos.
—Pues id vosotros a reducir a la obediencia a esas dos docenas de facciosos… Ahora dime si vas a enviar a América a esos soldados en cáscara de nuez.
—No, señor, que los mandaré en magníficos navíos y barcos de transporte —repuso el arbitrista.
—Pero sabes que no los tenemos.
—Se compran.
—¡Se compran!… Y dice «se compran» como si costaran dos pesetas.