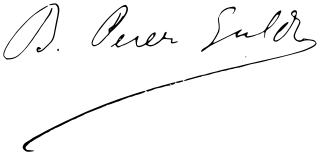[Cuento] Dos de mayo de 1808, de Benito Pérez Galdós
Mi hermana Rafaela, planchadora, conocida en todo Maravillas con el mote de La Carbonera, había salido al amanecer. Díjome que iba con Bastiana y otra vecina a enramar una cruz de mayo a espaldas de los Padres Benedictinos de Monserrat y de las Madres Santiaguesas, vamos al decir, en la plazuela del Limón. Pero yo supe, a poco de verla salir de casa, que iba de campo con los Canencias y Pujitos, el maestro de obra prima, con la Primorosa y otras tales de nuestro barrio y del de Lavapiés. Siempre fue mi hermana muy correntona, como yo muy casera. Si para las diligencias de calle no había otra como Rafaela, para el trajín de casa nadie le echaba el pie adelante a la Margara, que así llamaban a una servidora.
Pues señor: tempranito barrí la casa y avié a las criaturas para mandarlas a la escuela. Eran estas la niña de mi hermana y el chiquillo mío, nombrado Remundo, de diez años, que parecían doce. Fáltame decir que yo era viuda: mi marido, zapatero fino, que había calzado al Príncipe de la Paz y a la de Vallabriga, murió el año 6, dejándome por todo patrimonio un centenar de hormas y algunas leznas, que vendí para poner mi modesto taller de sastrería de curas.
Como iba diciendo, a poco de salir los niños para la escuela entró en casa el vecino don Jesús Cuadrado, que en sus mocedades fue tiple de la capilla de San Felipe el Real, y jubilado ya, por haber perdido el hilo de voz, vivía de componer abanicos, daguillas y peinetas, engarzar rosarios y llevar y traer recaditos de monjas. Era un vejete saladísimo, bueno como el pan y muy callejero. Entró, pues, asustadico y nervioso, diciéndome que en Madrid había tumulto y que andaba el pueblo muy alborotado porque los franceses querían llevarse a los señores infantes. A mí, la verdad, no me importaba gran cosa que nos arrebataran a los infantes; pero no pude menos de participar de la indignación del amigo don Jesús, el cual, echándoselas de patriota, aseguró que él tomaría también las armas en caso de levantamiento, y empezó a ejercitarse delante de mí con el palo de mi escoba.
Alborotada la vecindad, la escalera y corredores de la casa hervían de gente chillona y furibunda. Sonaban tiros lejanos; por la calle (que era la de San Vicente Alta), pasaban grupos dando voces. Hombres y mujeres corrían hacia la calle de San Pedro la Nueva, junto a la iglesia de Maravillas, en dirección del Parque de Monteleón, donde había gran marimorena, porque los españoles…, ¡qué sé yo!, y el francés…, ¡ay de mí! Yo no entendía. Ello era, según nos dijo don Jesús echando lumbre por los ojos, como un sitio de plaza fuerte. Vamos, que era cuestión para los franceses de conquistar Monteleón, y para los españoles de no dejárselo quitar, y por un sí y un no andaban a cañonazos de una parte y otra. ¡Dios mío de mi alma, qué estruendo! Nunca he sido valerosa, y aquel día el miedo debió de trastornarme el sentido, porque desde la ventana de mi sotabanco, creía ver volar las torres de las iglesias, y caerse las casas patas arriba, y rodar las nubes por el suelo envolviendo montones de ruinas.
Afortunadamente, los niños volvieron a casa al comenzar los tiros, y mi Mundo, que así le llamábamos, loco de entusiasmo, como si lo que sucedía fuese para su alma un motivo de regocijo, me contaba algunos pasos que había visto en las calles. Entre otras cosas, refirió que mi hermana Rafaela y otras mujeronas habían acometido en la calle Ancha a una turba de mamelucos, matándoles los caballos. Ellos se defendían a sablazo limpio. De milagro escapó mi hermana; pero a la Pintosilla le cortaron la cabeza, y a Matías Canencia le rajaron de arriba abajo dejándole en dos mitades de hombre. Contaba mi ángel que él se había encontrado junto a la mismísima barriga de un caballo, cuando las majas, cuchillo en mano, se ocupaban de sacar el mondongo a la caballería del señor de Murat. El niño tenía manchadas de sangre la cara y manos. La niña había perdido un zapatito y cojeaba del pie derecho. Uno y otro querían volver a salir para ver lo del Parque; mas yo, loca de espanto, les encerré en la despensa y eché la llave, temerosa de que se me escaparan.
—El niño es un héroe como Rafaela es una heroína —me dijo don Jesús mirándome con desprecio— y usted, señora doña Margara, no tiene patriotismo.
Esto me afligió más, porque a tantas desdichas como en mi derredor miraba, tenía que añadir el gran bochorno que me causó la acusación de mi buen vecino: «¡Usted no tiene patriotismo!». ¡Ay de mí! Lo que yo anhelaba era que no muriera gente y que cesara aquel terrible estrépito de cañonazos, gritos y maldiciones.
Poco después de decirme don Jesús Cuadrado aquella expresión que me llegó al alma, le vi salir por las escaleras abajo como alma que lleva el demonio. Llevaba en una mano un asador y en otra una gruesa estaca, y decía cosas tremendas contra Napoleón, Murat y otros tales. Salí a mi ventana y le vi correr furibundo por la calle. En esta veía yo charcos de sangre, ya porque los hubiera, ya porque mi miedo me pintara las cosas con los colores de sí mismo antes que con los de la verdad.
No sé el tiempo que pasé en aquella ansiedad. ¡Cañonazos, alaridos, olor de pólvora, horrible vaho que subía de la calle! Yo creo que estuve sin conocimiento un largo rato. Acordeme al fin de los chicos, y corrí al cuarto en que les había encerrado. Encontré a la niña sentadita en una caja, llorando. Busqué con los ojos a Mundo y no le hallé. La chiquilla me señaló el tragaluz abierto, por donde se había escapado el muy pillo, movido de la querencia de su travesura y del afán de presenciar la función de sangre, aunque fuera desde el tejado.
Afanosa salí al tejado, y recorrí con gran trabajo el de mi casa y los de las próximas. El chiquillo se había metido por alguna ventana de buhardilla en busca de escalera por donde bajar a la calle.
Desalada salí yo también, y en el portal me dijeron que lo habían visto correr hacia el Parque. ¡Ay Dios mío! ¡Con qué anhelo corrí yo también hacia allá, curada ya como por ensalmo de mí horroroso miedo! El cañoneo había cesado. Volvía la gente de la batalla. Figuras terribles vi: hombres de cara tiznada, los cuerpos desgarrados y con manchas de lodo y sangre; mujeres roncas, con gestos y vocerío de locas escapadas de un casa de orates. Los franceses no dejaban pasar a nadie más allá de Maravillas. Junto a la iglesia vi muertos y moribundos. Pude acercarme a ellos y les grité:
«¿Han visto a mi Mundo?».
En presencia de las cosas horribles que allí y en todas las calles inmediatas se veían, me sentí atacada de la fiebre que el bueno de don Jesús había echado de menos en mí: el patriotismo. Quise avanzar hasta el Parque, que aun humeaba, como una hoguera de odios y llamas no bien apagada, y un francés me amenazó con la culata de su fusil.
«Busco a mi Mundo», le dije, no sé si llorando o riendo de coraje.
Y despreciando la fuerza que me quería cortar el paso, franqueé de un salto la línea y corrí hacia Monteleón.
Ya no me importaba meter los pies en charcos de sangre ni pisotear cadáveres. Estos no me causaban miedo, y a todos les miraba buscando entre ellos a mi hijo. Junto a la puerta, al pie de una cureña rota, vi un bulto que se movió a mi paso. Era la propia persona de don Jesús, expirante; tenía el rostro como envuelto en un velo de sangre endurecida. Me miró con un solo ojo, pues el otro desaparecía en una horrible herida desde la frente a la mejilla, y moviendo el único brazo de que podía disponer, pues el otro estaba preso bajo la cureña, me dijo:
—Seña Margara, ¿busca a su hijo?… Mundo es un héroe, un héroe chiquito…, ¡ay!…
Y dicho esto torció la boca, y el ojo se le quedó como una cuenta de vidrio. Era cadáver. No tuve tiempo ni ánimo para compadecerle, porque el furor materno me alejó de allí, y traspasé la puerta y entré en el Parque, gritando:
«Mundo, Mundo mío, ¿dónde estás?».
Los franceses me vieron entrar y correr por entre los escombros, las piezas desmontadas y los muertos, y nada me decían. Nada les importaba yo, ni estaban ellos para ocuparse de una pobre mujer, que sin duda creían loca, y que les preguntaba por un Mundo que ellos no conocían, ni les interesaba cosa alguna.
«Señores, les dije, busco a mi hijo, un pobre niño que no sé si habrá hecho a ustedes algún daño. ¡Mundo, Mundo mío! Díganme si le tienen muerto ó vivo. Me dice el corazón que aquí vino a pelear por España, chiquito y todo como es. Era muy valiente mi niño, aunque me esté mal el decirlo. Yo no tenía patriotismo, él sí, y se me escapó, y vino aquí al olor de la guerra».
Nadie me contestaba, nadie me entendía. Uno que parecía compasivo hízome salir de allí con buenos modos. Desde la calle, mirando el Parque despedazado, no cesaba de gritar:
«¡Mundo, Mundo precioso!… ¿No me oyes, no me ves?».
Llegó la noche, y sabiendo que en el Prado fusilaban, corrí allá, y me acercaba a los pelotones de los franceses y a las cuerdas de víctimas llamando a mi valiente… A riesgo de ser fusilada también, examinaba de cerca las caras.
«¿Han visto a Mundo?», decía. «¿Pero de veras no está Mundo aquí?».
Y a los orgullosos soldados de Napoleón les solté esta desvergüenza cara a cara:
«Todos ustedes, con su Emperador a la cabeza, no valen lo que mi Mundo, grandísimos tales y cuales. Es un héroe chiquitín que no conocía el miedo. Le matáis por envidia; teméis que os haga salir de España con las manos en la cabeza…».
Y a esto siguió una retahíla de las injurias más soeces que yo había oído pronunciar a los hombres.
Toda la noche estuve recorriendo calles, y allí donde veía cadáveres ó alguna señal de lucha me paraba para llamarle:
«Mundo, Mundo mío».
A la madrugada y al amanecer del 3 visité los sitios donde enterraban muertos. Creía encontrarle a cada instante. De lejos, todos los cuerpos, aunque fueran de hombre, me parecían el suyo. Me acercaba, y el rostro que yo buscaba no existía en parte alguna.
Tres días consecutivos con sus noches empleé en buscarle, preguntando por él a españoles y franceses, y nadie me daba razón. Al fin, muerta de cansancio, caí enferma y me llevaron al hospital, de donde salí tras largos días, mejor dicho, echáronme por curada o por incurable, que eso no lo sé, y lo primero que hice fue ir a la puerta del Parque y gritar:
«¿Mundo, Mundo estás aquí?».
Todas las mañanas hacia lo mismo. Recogiéronme unas señoras caritativas. Volví a trabajar; seguía viviendo. Nadie me tenía por loca, ni lo soy; pero conservo la monomanía de aquel día terrible, y todas las mañanitas me voy a Monteleón y grito:
«¡Mundo, mi Mundo…!».
Y pasan años y más años. Derribaron el caserón. Solo queda la puerta del Parque. Todo se acaba menos mi desconsuelo. ¿En qué año estamos? ¿Cuántos van pasados desde el 2 de Mayo de 1808? Señor mío, que se digna escuchar los relatos de esta pobre vieja, sepa usted que todavía no he podido desechar la idea de que mi querido hijo vive. Bien pudo suceder que aquellos caribes me lo robaran, llevándoselo a Francia y educándolo como si fuese hijo de cualquiera de ellos. ¿Quién me asegura que mi hijo no es hoy un francesón muy emperingorotado?
—Por la cuenta —dije yo—, Mundín debe de tener ahora setenta y dos años. Si vive, será un respetable anciano. A tales fechas, y teniendo en cuenta la edad de usted, señora doña Margara, que andará… por los ochenta…
—Ya paso de ellos.
—Pues a estas alturas, señora mía, ya se impone el perdón. Los agravios del 2 de Mayo deben ser generosamente olvidados. Las naciones viven más que los individuos, y tienen tiempo de expiar aquí sus errores. Los matadores o raptores del pobrecito Mundo acaban de sufrir ahora una pérdida semejante.
—¿Qué me cuenta señor?
—Que ellos tenían también su Mundo, y acaban de perderlo.
—¿Quién se lo ha quitado? ¡Ah! Ya nos lo han dicho los papeles. Ha sido el prusiano.
—Justo. La fecha triste para Francia es el 2 de septiembre de este mismo año. La acción de guerra en que le han quitado a su Mundo, se llama Sedán.
Diciembre de 1870