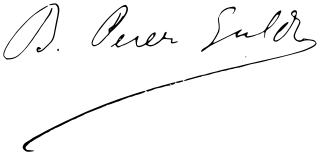[Cuento] Una noche a bordo, de Benito Pérez Galdós
El mar está hinchado, revuelto y tan inquieto como los que van a entregarse a él.
Nuestro espíritu está lleno de abatimiento porque el despedirse para un largo viaje es lo más desabrido y fastidioso que puede imaginarse. Parece que en nuestro pecho sentimos un cuerpo extraño que se ensancha impidiendo nuestra respiración. Una especie de manzana prohibida se atraviesa en nuestra garganta cortándonos la palabra. Así es que creemos decir el último adiós a un amigo y no hacemos más que temblar como un atacado de mal de San Vito balbuciendo algunas palabras sin sentido mientras nuestra mano convulsa estrecha algo que no sabe si es mano o pie o guijarro.
No sabemos ni a dónde mirar, ni cómo andar, ni si sonreírnos o llorarnos porque la boca y los ojos encargados de manifestar nuestros afectos se contraen y dilatan de un modo no muy académico produciendo en nuestra fisonomía graciosas muecas que hacen desternillar de risa a quien no se despide.
Bajamos los escalones del muelle. Si estos crueles escalones se subieran en vez de bajarse me parecería que subía a un patíbulo. La guillotina no me causa más horror que un mar revuelto.
Al fin me siento como un ajusticiado en el banquillo de la lancha, pero, ¡qué tumbos, Dios mío! ¡Qué subir y bajar tan molesto! Al pasar la barra del muelle los movimientos eran tan repetidos y bruscos que no las tenía todas conmigo. El vértigo que esta travesía me causaba me impedía ver los pañuelos blancos que agitaban en el muelle manos amigas.
La impresión que me produce el rudo hundimiento del bote es tan extraña y desagradable que instintivamente me llevo las manos al vientre para detener mis entrañas que parecen querer subírseme a las barbas.
No tengo manos sino para asirme fuertemente a la borda de la embarcación; no tengo boca sino para escupir una saliva amarga y pegajosa, primer síntoma del mareo; no tengo ojos sino para medir con avidez la distancia que me separa del buque.
Al fin llegamos al vapor, subimos con trabajo y nos señalan nuestro camarote. Arreglamos nuestros equipajes y subimos a la cubierta.
Entonces principia una terrible lucha entre el estómago y la imaginación: el estómago que quiere salirse de sus quicios y la imaginación se empeña en tranquilizarlo. No hay en el mundo sensación tan cruel como la que produce esta pugna terrible. Un dolor violento, agudo, prolongado, se apodera de las regiones del hígado como si el buitre de Promoteo estuviera ensañándose en él. En vano queremos hacernos valientes y echarla de marinos haciendo de las tripas corazón; en vano intentamos dar un paseo por la cubierta mirando con indiferencia el mar, el buque, los marineros y la arboladura como quien está familiarizado con todas estas cosas. ¡Qué terrible es el momento en que decimos «Si yo no he de marear, ¿por qué?; si yo no estoy revuelto». ¡Qué insípidos son los siguientes diálogos!:
—¿Está usted revuelto?
—No señor. ¿Y usted?
—Todavía estoy firme. Yo creo que no marearé.
—Yo me encuentro bien
Pero allá en lo profundo del estómago; en la región donde se está verificando el más horroroso cataclismo escucho una vocecilla burlona y sarcástica que me dice: «Marearás…»; y no puedo sustraerme a la influencia de esa voz; en vano procuro distraerme. En vano evoco recuerdos agradables, y hasta poéticos… Todo es inútil.
¿Hay señoras? Sí; pero qué importa si su amable conversación, su galantería, su finura no nos pueden librar de este terrible mal. Ni la voluptuosa cuadrilla de Venus, ni las satélites de Calipso, ni toda la turba de náyades de la Mitología, ni todas las ondinas del Rhin, ni todas las mujeres[1] seductoras de este mundo desde Asparia y Lais hasta Ninon de Lenclos y la dama de las Camelias lograrían excitar mi enervada materia, ni hacer entrar en caja mi dislocado espíritu.
Sin embargo, saco fuerza de flaqueza; me incorporo y trato de sostener un diálogo con una amable señorita de Tenerife que venía en nuestra compañía.
—¿A dónde va usted?
—A Santa Cruz.
—¿Es usted de allí?
—Sí señor.
—Tendrá usted deseos de ver a su familia.
—¡Oh!, sí, muchos.
—Es natural y, ¿le ha gustado a usted Canaria?
—Ya lo creo. Muchísimo.
—¿No irá usted hablando mal de nosotros?
—¡Qué disparate! Todo lo contrario. Ustedes son muy amables, muy simpáticos y muy…
—Ya, ya.
La conversación gira sobre música y un majadero (yo) se empeña en que ha de cantar una malagueña otra señorita que nos acompañaba. Era graciosa, bonita, diminuta: uno de estos tipos espirituales, sencillos, llenos de candidez y agudeza, de inocencia y coquetería que han inspirado a Göethe su Margarita y a Víctor Hugo su Cosette. La sirena que tal vez sufría en aquel momento los mismos prosaicos retortijones que nosotros se resistía a cantar a pesar de nuestros ruegos.
—Lo hago muy mal —decía.
—¡Qué modestia!
—Estamos en confianza. Yo también cantaré si usted se empeña: pero no nos prive usted del placer de escuchar su linda voz.
—¡Linda voz!, ja, ja; si parezco un…
—Vamos no se haga usted de rogar… Aunque no sea sino un par de compases…
Y la infeliz muchacha cansada de oírnos y tal vez por cortar nuestras impertinentes súplicas abría la boca y se preparaba a complacernos, y nosotros ansiosos de oírla éramos todo orejas cuando principia a andar el buque; la mar se hincha; la máquina comienza a batir su interminable compás; el buque se agita como una batuta en manos de un director de orquesta y nuestros oídos principian a oír la atronadora sinfonía cuya primera nota suena al levarse el buque y no concluye hasta que fondea. El viento, el vapor, las cuerdas, la máquina, el timón todo se sujeta a un misterioso ritmo produciendo la más extraña de las armonías.
Todo esto se me ocurre durante los primeros vértigos del mareo, mientras me agarro a la borda para rendir el tributo a Neptuno, como decía un buen jesuita que nos acompañaba.
Bajamos a la cámara, verdadero calabozo destinado a ser teatro de nuestro sufrimiento y cada uno se encaminó a su camarote con ánimo de dormir y propósito firme de no marear.
Encajonado en aquella especie de ataúd malsano estrecho, sobre aquel colchón duro que no encontraría rival sino en el famoso jergón donde reposó sus apaleados miembros el caballero de la Mancha en la tormentosa noche de los yangüeses me daba yo a los mil diablos sudando gotas de sudor tan gordas como avellanas. Me revolvía en aquel chiribitil sin poder conciliar el apetecido sueño, recurriendo a cada paso a desocupar mi vientre del insubordinado quilo que lo atormentaba.
¡Cómo se altera la correcta unidad de nuestra simetría en estos
horribles momentos! ¡Qué extravagantes muecas! ¡Qué contracciones tan violentas acompañan a ese hipo doloroso, nauseabundo, histérico que sucede al mareo…! ¡Qué lágrimas de acíbar se derraman en este trance fatal!
Yo, en semejantes situaciones acostumbro traer a la imaginación lo más bello, lo más pintoresco, lo más incompatible según mi modo de ver con el mar y sus dolorosas peripecias.
Para mí las delicias del campo son diametralmente opuestas al espectáculo del mar por poético que aparezca algunas veces. Así es que cerraba los ojos y me figuraba ver una casita de campo, un árbol frondoso, unas cuantas flores, una vaquita, un perro y componiendo un delicioso cuadro me consideraba habitante de este paraíso. Procuraba engañar mis sentidos con aromas imaginados, con sonidos producidos en mi cerebro; quería como detener el movimiento del buque con mis trémulas manos; pero todos los esfuerzos de mi imaginación eran inútiles: un ruido estrepitoso suena en la cámara; el letargo en que principiaba a sumergirme desapareció. Cayó por tierra el castillo de naipe de mis ilusiones campestres porque estas ilusiones en alta mar y ante un cielo que se mueve y un piso que parece huir de nuestros pies serán muy bellas pero son ilusiones que se presentan siempre de patas arriba.
Pasó por fin aquella desastrosa noche y el Almogávar fondeó en el puerto de Santa Cruz. Saltamos a tierra alegres pero pensando en que tendríamos que atravesar dentro de algunas horas una travesía más larga y más penosa.
No volvimos a ver a nuestras bellas compañeras de viaje, Santa Cruz con sus espaciosas calles, su numerosa concurrencia absorbió completamente nuestra atención. En el próximo capítulo procuraremos describir la fisonomía de la culta capital de las islas Canarias.