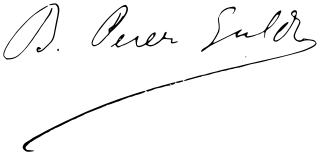[Cuento] Tertulias de «El Omnibus», de Benito Pérez Galdós
Tertulia de El Ómnibus. Interlocutores: Yo y mi criado Bartolo.
La escena pasa en mi cuarto.—Es de noche, y mi respetable persona dormita en una butaca a la luz de una lámpara de belmontina.—Óyese tocar a la puerta.
YO.— ¡Eh! ¡Bartolo!
BARTOLO.— ¡Señor!
YO.— ¿No oyes que llaman? Abre ese balcón y mira.
BARTOLO.— (Abriendo el balcón) Señor,… si está oscuro como el teatro
en noche de función.
YO.— ¿Y el alumbrado?
BARTOLO.— Cuando la luna sale un poco tarde suprimen los faroles y nos dejan a la luna de Valencia.
YO.— El resultado es que no ves.
BARTOLO.— Ni pizca.
YO.— Bien: baja y abre.
BARTOLO.— ¡Es que…!
YO.— ¿Tienes miedo? Vaya, sería chistoso, un mocetón como un castillo, gordo y rollizo.
BARTOLO.— Pues cabalmente por eso es el miedo… por lo gordo y lo rollizo.
YO.— Ahora sí que no lo entiendo.
BARTOLO.— Es que, se dicen unas cosas… que… vamos… y luego como uno es así… tan inocentón.
YO.— Vaya una doncella.
BARTOLO.— No señor, que soy doncello.
YO.— Ea, anda con dos mil de a caballo, si no quieres que tome un palo y te mida las costillas.
BARTOLO.— Si usted mide como ciertos tenderos no será muy larga la medida.
YO.— (Enarbolando un bastón) ¡Tunante! (Momento de silencio).
(Bartolo baja y sube con una carta que me entrega)
BARTOLO.— (Abriéndola) Es una carta del editor de El Ómnibus ¿Sabes tú lo que es El Ómnibus?
BARTOLO.— He oído decir que son unos carretones que se usan en los caminos de Tenerife, pero como nosotros no tenemos caminos, no espero verlos en mi vida.
YO.— Ya los habrá, ten paciencia.
BARTOLO.— Jum…
YO.— Pero no se trata de eso: El Ómnibus de que hablo es el periódico que traen a casa los miércoles y los sábados.
BARTOLO.— Ya, ya… con el que caliento el café cuando no tengo espíritu.
YO.— ¡Bruto! Te lo prohíbo, porque quiero conservar íntegra la colección: por lo visto te has propuesto no obedecerme.
BARTOLO.— Dispense usted, señor; pero como el vecino de enfrente, sin leerlo, envuelve en él los cominos y el azafrán, porque dice que es cosa de la tierra y no puede servir de nada, y como yo sé de otros que no les agrada, porque no es incensario…
YO.— Ya principias a murmurar…
BARTOLO.— Y porque habla del pan…
YO.— ¿Quieres callar?
BARTOLO.—Y porque ha dicho que la carpeta de la Alameda…
YO.— ¡Bartolo… que me comprometes!
BARTOLO.— ¡Señor! ¿Pues quién nos oye?
YO.— ¡Desventurado! Las siete islas.
BARTOLO.— ¡Jesús, María y José! Mi amo está loco.
YO.— Oye y me comprenderás. El editor de El Ómnibus, me recuerda en esta carta la promesa que le hice de escribir algo para amenizar su periódico, y yo, contando con tu cooperación…
BARTOLO.— Señor, señor, usted no tiene buena la cabeza…, ¿quiere usted que le compre un burro para que pasee?
YO.— ¿Y si quiero tomar luego el hábito de caballero?
BARTOLO.— Déjese usted de eso que el hábito no hace al monje.
YO.— Volviendo a nuestro asunto, decía que le prometí escribirle lo que pasara de curioso en nuestra isla y llegara por tu conducto a mis oídos.
BARTOLO.— Es decir, que mi nombre se verá en letras de molde.
YO.— Exactamente.
BARTOLO.— ¡Zape! Cuántos conozco yo que han impreso una cuenta por tener ese gusto.
YO.— Conque, ¿has comprendido?
BARTOLO.— Perfectamente, pero me ocurre una dificultad, señor; ¿y si por cuentero me sacuden el polvo? Ya sabe usted que en este país no se puede hablar sino en un tono.
YO.— Tú hablarás en el más alto.
BARTOLO.— Es que a mí no me acomoda ni alto ni bajo.
YO.— Las opiniones son libres…
BARTOLO.— Cuénteselo usted a su abuela: el que aquí no sabe decir a todo amén, no medra. ¿Cómo quiere usted que le viniera a decir que el pan sigue siempre malo; que van a hacer el teatro en San Bernardo para que nadie lo vea, o en la orilla del mar para que se lo lleve el barranco; que van a poner la casa que se trata de fabricar en la calle del Reló haciendo una mueca como la plaza de mercado, y otras lindezas por el estilo…? Señor, usted quiere mi perdición.
YO.— Cuando la crítica no desciende a las personas, es útil, conveniente y beneficiosa. Bartolo, tú vas a hablar a tus paisanos el lenguaje de la verdad: es preciso despertar la afición a las cosas públicas.
BARTOLO.— Y a las carreras de mulas.
YO.— El nuevo teatro, por ejemplo, nos dará materia para algunos buenos diálogos en pro del bien común.
BARTOLO.— No entiendo eso del común, ¿es cosa de privilegios?
YO.— Bartolo, Bartolo, que te resbalas…
BARTOLO.— Señor, ¿cómo me he de resbalar si el suelo del cuarto está más sucio que algunas calles de la ciudad?
YO.— Bartolo, vete a dormir.
BARTOLO.— Buenas noches señor, y no sueñe usted con el editor de
El Ómnibus, que es muy feo.
Yo.
(26 de enero de 1862)
Tertulia de El Ómnibus. Mi criado Bartolo y Yo.
La escena no ha variado. Siempre mi mismo cuarto, mi siempre respetabilísima humanidad, el mismo criado charlatán, la misma butaca, y la indispensable lámpara de belmontina. Es de noche y me entretengo en leer un número de El Ómnibus, mientras Bartolo concluye de arreglar mi cama.
YO.— (Arrojando el periódico) ¡Uf!…, siempre lo mismo. ¡Estoy por creer que tienen razón todos esos amigos que con su sempiterna charla exageran lo inútil del periodismo!…, por supuesto… porque ellos no son capaces de escribir…, ¡zopencos!…
BARTOLO.— ¿Señor, me llamaba usted?
YO.— ¿Quién te ha llamado, Bartolo?… Mira, ven acá y calma mi mal humor, porque hasta yo que he sido siempre defensor acérrimo de cuanto redunda en beneficio de nuestro país, y el primero que ha aplaudido la creación de los periódicos en nuestras islas, hoy casi me arrepiento de que tales papeles salgan a luz, al verlos llenos, sin poderlo remediar, de antiguas novedades y repeticiones, existiendo como existen en nuestro suelo personas de erudición y talento que parece se avergüenzan de escribir para ilustración de sus paisanos, y que son los primeros en criticar nuestros papeles públicos.
BARTOLO.— ¿Pues, señor, qué más tiene usted sino remitir al editor para que amenice su periódico, cuantas novedades pasan en esta isla, y las noticias que yo pesque por ahí, según le prometió desde el mes de febrero último?
YO.— Tienes razón, y por mi pasada indolencia casi me avergüenzo hoy de enviarle cualquier artículo, achacando tal vez a indiferencia lo que ha sido involuntario olvido motivado por estas revolturas y trapisondas de festejos públicos, exposición, conciertos, bailes, soirées, y qué sé yo cuántas cosas anunciadas y no cumplidas; y en tanto mi discreto editor ha tenido la delicadeza de no recordarme segunda vez mi promesa.
BARTOLO.— Pues manos a la obra, que lo que no se principia jamás se acaba, y rabio ya por ver mi nombre gastando las letras de molde, y a todo el mundo leyendo mis verdades.
YO.— Bien, Bartolo, bien.
BARTOLO.— ¡Y qué de cosas, señor, han pasado durante este tiempo en que hemos andado de ceca en meca ocupados con huéspedes, fiestas de S. Pedro mártir, repiques y carreras de burros! Me tengo reservada cada verdad así… (Cerrando el puño), y solo me retrae aquel temorcillo… pues… de que me unte las costillas algún prójimo que pueda creerse aludido.
YO.— Con tal de que no te entrometas en personalidades.
BARTOLO.— ¿Y qué giro podré yo dar a mi lenguaje para referir los desmanes y el despotismo de alguno de esos guardias que veo yo por ahí más serios que ministros de hacienda, y que llevan unos sables con más orgullo y bríos que si fueran los tizones del Cid o de Gonzalo?
YO.— En primer lugar, yo creo que exageras al apellidar desmanes lo que será solo el cumplimiento de su obligación, y en segundo, no debes de abrigar tal temor, pues los tales encargados de la vigilancia pública deben cuidar siempre de conservar el orden, y no permitir escándalos, ni pleitos, ni riñas, ni…
BARTOLO.— Una pregunta, señor; ¿y a ellos quién los vigila, y les hace observar el orden, no permitiéndoles escándalos, ni pleitos, ni riñas, ni…
YO.— Se bastan ellos mismos, y buen cuidado tendrán de tomarse la menor libertad, pues será doble su castigo.
BARTOLO.— Jum, Jum…; cómo se conoce que no está usted al corriente de las cosas, pues yo sé de uno de esos que llama usted encargados de la vigilancia pública que hace ya tiempo quiso castigar o castigó a una pobre mujer solo porque colocó una cesta en el pretil del puente en tanto tomaba en brazos a un niño que lloraba y que conducía de la mano. Si yo contara estas cosas…, ¡ay mis costillas!
YO.— Bien, Bartolo, bien…
BARTOLO.— No, señor, mal y muy mal.
YO.— No me interrumpas, hombre. Pues, aunque reprocho el demasiado rigor del guardia, es seguro que la autoridad castigará su mal proceder.
BARTOLO.— Así fue: pero ello no quita que tenga yo que sentir si refiero algunas cosas que no sean del agrado de los señores polizontes…
YO.— Reflexiona, y no seas tonto ni adelantes ideas. En lo que tú mismo cuentas debes conocer que siempre se castiga al que no cumple con su obligación, y guardándote tú de no poner jamás encima delpuente ningún objeto, pues está con sobrada razón prohibido, de seguro que nadie chocará contigo; y para evitarlo lo mejor será, y te lo aconsejo, que cuando vayas al mercado a la Vegueta a llevar al editor de El Ómnibus nuestras tertulias, tomes siempre por el puente de madera.
BARTOLO.— Eso sí que no haré yo.
YO.— ¿Por qué?
BARTOLO.— Porque el puente ese me marea, y al pasarlo me parece que voy embarcado, con su meneo y sus cadenas.
YO.— Pues es preciso remediarnos así, en tanto se construya el otro.
BARTOLO.— ¿Y cuándo harán otro que no se remenee?
YO.— Más tarde, más tarde. Todo lo quieres deprisa y eso es mucho pretender.
BARTOLO.— ¿Cómo deprisa? Si hace más de un siglo que están los periódicos con el puente nuevo, y hágase el puente nuevo, y vuélvase a hacer el puente nuevo; y después de tanto recomendarlo y charlar sobre el proyecto, y pensar en uno de piedra, y después en otro de hierro, se salieron al fin con uno de palo. Dígame usted, mi amo, ¿y cuándo el barranco se lleve este, de qué proyectarán el otro?
YO.— De cuernos, zopenco, y no me canses.
BARTOLO.— Pues no faltarán canteras de donde extraer el material.
Momento de silencio, durante el cual me llevo con precipitación la mano a la frente… un instante después recuerdo que no soy casado y me tranquilizo.
YO.— (Con extrañeza mirando la cama) Y dime, hombre, ¿de cuándo acá te ha ocurrido colocarme el catre en esa posición atravesada, que me impide el paso hacia aquel ángulo del cuarto?
BARTOLO.— Es que lo he querido colocar en línea recta.
YO.— ¿Y no sabes tú que la recta no se inclina a ningún lado?
BARTOLO.— Ahí tiene usted lo mismo que decía yo; pero como han tratado de convencerme que la casa que se está fabricando en la calle del Reló está en línea recta con la calle Nueva, y aquella coge hacia un lado y esta hacia otro, de aquí mi empeño en poner la cama de usted imitando a la tal casa en construcción que parece le ha tocado aire de perlesía.
YO.— ¿Y qué entiendes tú de trazados, ni direcciones para meterte a criticar lo que no puedes comprender?
BARTOLO.— Bien, señor, yo no entenderé nada de esos chismes; pero no se me esconde lo que está bien y lo que está mal, y usted verá cómo la tal casa va a salir una copia exacta de la plaza de mercado.
YO.— Cállate por Dios, Bartolo, no es tan exagerada como yo quiero tu crítica, sino moderada y racional. Los inteligentes al clavar sus banderillas…
BARTOLO.— Ni que fueran toreros.
YO.— No me interrumpas. Al clavar sus banderillas tienen la certeza de su perfecta alineación, y ponen en práctica sus proyectos.
BARTOLO.— Todo eso está muy bien; pero al hacer lo que hacen, debieran reflexionar que cualquier prójimo al pasar por la memorada calle se rompe la crisma al tropezar con la pared de enfrente, y pudieran a lo menos, por compasión, darle ensanche derribando desde luego las casas necesarias para su formación, al mismo tiempo que siguen levantando la susodicha obra.
YO.— Ya, eso es otra cosa; y por castigo a tu supina ignorancia merecías que tu crítica disparatada fuese remitida a cualquier periódico para que el mundo juzgase de tu terquedad y atrevimiento.
BARTOLO.— Poco me importaría, si juntamente pudiese insertarse la casa en cuestión.
YO.— Aquí no hay otra casa en cuestión sino mi catre que lo quiero derecho como estaba antes. ¿Entiendes?
BARTOLO.— (Rodando el catre y en voz baja). Cúmplase su voluntad en…
YO.— ¿Qué murmuras?
BARTOLO.— Nada, señor. A mí me gusta siempre tener las cosas a la orden del día, y si usted continúa reprendiéndome porque digo la verdad que tanto me recomienda, vamos a concluir con nuestras tertulias casi sin haber empezado.
YO.— Bien, Bartolo, bien: dime lo que quieras, que, según salga de tu boca, así lo remitiré al Ómnibus para su inserción; pero ten entendido que tú solo serás el responsable, y por lo que a mí toca, me lavo las manos como Pilatos.
BARTOLO.— No tenga usted cuidado, que todo lo haré a medida de sus deseos, pues ejerce usted sobre mí más influencia que un muchacho casadero y rico sobre las doncellas de este pueblo.
YO.— Sumo placer tendré en tu comedimiento, porque, aunque tu inteligencia es lista y despejada en extremo, debe ser, según dice santa Teresa, como la tierra no labrada, que lleva siempre abrojos y espinas aunque sea fértil.
BARTOLO.— Extraño que Santa Teresa se ocupe de esas cosas y especialmente de mí.
YO.— No disparates; y ya debieras haber comprendido que tengo
sueño y necesito descansar.
BARTOLO.— Muy bien, señor; pero no olvide usted nuestras tertulias que tanto agradan. Verá usted cómo me voy a atraer de tal modo la atención del público, que han de suscribirse al Ómnibus hasta los criados de casa, y ya cuidaré yo de no volver a calentar con él el café y ni el vecino de enfrente envolverá más cominos ni azafrán.
YO.— Todo lo que tú quieras; pero vete en paz, que tu charla me incomoda.
BARTOLO.— Buenas noches, señor. (Se aleja cantando en voz baja).
Ya que llegó mi vez,
aunque cante sin provecho,
no he de decir que al derecho está,
lo que está al revés.Yo.
(12 de julio 1862)
Tertulia de El Ómnibus. Mi criado Bartolo y Yo.
BARTOLO.— (Desde dentro) Señor, señor, aquí está el cartero.
YO.— Súbeme los periódicos y correspondencia.
BARTOLO.— Dice que no trae periódicos ni correspondencia, sino billetes de la rifa de un burro.
YO.— Vete al diablo, Bartolo, con tus rifas. Pues no faltaba más sino que constantemente vengan a fastidiar a uno con rifas de objetos que no se sortean nunca, o que se han sorteado ya un millón de veces, saliendo premiado el número cuyo billete no aparece.
BARTOLO.— (Entrando). ¿Y por qué no toma usted, mi amo, un número, que tal vez pueda sernos propicia la fortuna y sacarnos el burro?
YO.— Nadie mejor que tú sabe la pacotilla de billetes que en diferentes suertes he tomado, empleando en ellos un capital considerable.
BARTOLO.— Es verdad; pero una vez se acierta, y al menos se protege esa industria.
YO.— No abuses de las palabras, Bartolo. Jamás apellides industria a lo que es en muchas ocasiones una estafa pública. El Real Decreto de 20 de enero de 1854 prohíbe terminantemente las rifas, a no precederla correspondiente Real licencia que debe expedirse por conducto del Ministerio de Hacienda, según es textual del mismo decreto; y el Código Penal, en el título 7.º libro 2.º impone severas penas al contraventor.
BARTOLO.— ¡Cáspita!, y qué ocupado debe andar el ministerio con nosotros… pero, mirándolo bien, si usted por casualidad se sacara el burro (aún sin tomar billete, pues así ha sucedido varias veces), podría sin molestarse y sin romper calzado, pasear en él y observar por esos mundos de Dios curiosidades que nos den material para nuestras tertulias.
YO.— Y a propósito de las tertulias, ¿qué has oído decir de ellas por ahí?
BARTOLO.— Hay opiniones, señor, y no sabe uno cómo conducirse para contentar a todos. Muchos de los que leen nuestras conversaciones exclaman, abriendo tamaña boca: «¡Magnífico! ¡Esto es sublime! Así es como se escribe, con claridad; al pan, pan, y al vino, vino, y nada más». Otros al contrario dicen: «Sí señor, estará buena y todo lo que usted quiera; pero yo que asistí al trazado que se hizo en la calle del Reló, sé muy bien y me consta de propia ciencia, que la casa que allí se construye se halla alineada perfectamente con la diagonal H y el vértice del ángulo X, o lo que es lo mismo está en línea recta con el Castillo del Rey y el Reducto de Santa Isabel». «No señor, interrumpen algunos, todo estará perfectamente; pero aquello de que el puente lo van a construir de…».
YO.— Creo que llaman. Tal vez sea otro burro en rifa.
BARTOLO.— (Asomándose a la puerta). No señor, es un pobre que pide limosna.
YO.— Dile que perdone. Quizá sea uno de tantos vagabundos que andan por nuestra población sin oficio alguno, rebosando vida y salud, pretendiendo conmover el corazón de los transeúntes con los harapos de su supuesta miseria.
BARTOLO.— Bah, no piense usted tan mal, señor. Tal vez como el año ha sido malo, y como no ha llovido y hay falta de agua por Lanzarote y Fuerteventura, según dice La Crónica…
YO.— Aunque así sea. Yo no dudo que la falta de cereales y carencia de agua obliguen a algunos desgraciados a emigrar de sus islas, y venir a buscar el indispensable sustento a nuestra fértil tierra; pero, a fin de conseguirlo, es necesario que trabajen, principalmente en esta época en que tanta falta de brazos hay, y donde tantas obras se construyen; y no que con la ficción y el engaño sorprenden la credulidad de las almas benéficas, atropellando los superiores mandatos, y revelando a los extranjeros que pisan nuestro suelo la idea más triste de nuestra cultura y civilización.
BARTOLO.— Me parece que habla usted con demasiado rigor.
YO.— No es rigor, Bartolo. Yo quisiera que te enterases de las leyes vigentes que prohíben la mendicidad, lo mismo que las rifas, cuando no les precede la competente licencia. ¡Si tú supieras los males que acarrea una supuesta mendicidad! Baste decirte que el verdadero necesitado, el pobre vergonzante, no es ese que recorre las plazas públicas y anda de puerta en puerta demandando conmiseración. Nuestros antepasados fueron más previsores que nosotros, y el legislador romano consignó en sus códigos el principio social de que vale más dejar morir de hambre a los vagabundos, que mantenerlos en la holganza.
BARTOLO.— Pero eso es a los vagabundos.
YO.— Y esos son los verdaderos vagabundos. ¿Ignoras acaso que en nuestra tierra todo se tolera? ¿Hay vagabundos en nuestra población? ¿Sí o no?
BARTOLO.— ¡Jesús, Jesús, Jesús!
YO.— ¿Y a quién has visto castigar por tal concepto?
BARTOLO.— A nadie, señor, a nadie; pues sería necesario principiar por… YO.— Pues ahí tienes tú, para no ser sorprendido y engañado, las leyes previenen, según te insinué ya, que el mendigo que demande la pública limosna, vaya prevenido de una licencia, debidamente autorizada, que remarque el motivo por qué la obtuvo, y si después de haber cesado la causa, continuase mendigando, será castigado conforme a lo prescriptivo de nuestro Código Penal (arts. 263, 264, 265 y 266), que considera un delito el pedir limosna sin este requisito. Si tú vieras los artículos 88, 89 y 90 de las ordenanzas municipales de Madrid, no dirías que pienso con exagerado rigor, cuando leyeses que se previene «a todos los dependientes de la Municipalidad como inspectores, celadores, serenos y guardas de arbolado, y aun a los señores curas párrocos y encargados de las Iglesias, dueños de cafés, botillerías, tiendas y tabernas, y demás establecimientos públicos y privados, que impidan bajo su más estrecha responsabilidad el que públicamente se pida limosna». Yo no sé por qué no ha de hacerse aquí lo mismo.
BARTOLO.— Eso no puede ser, porque aquí vivimos en familia.
YO.— Tienes razón. Aquí todo se tolera y de todo se abusa, y no tiene más remedio que callar el que no quiera ser tenido por revoltoso y díscolo, y atraerse la enemistad de todo el mundo.
BARTOLO.— Pues usted bien querido está de todos; y nadie dejará de conocer que solo el amor a su país, y la observancia y acatamiento a las leyes y superiores determinaciones, le hacen a usted hablar con alguna franqueza.
YO.— Por desgracia jamás se atiende a eso, y si tú supieras cuánto han de criticar nuestras verdades.
BARTOLO.— Pues ese temor no me arredra, y creo no callaré mientras el hijo de mi madre viva y mire ridiculeces, porque gracias a Dios, de nadie dependo sino de mi trabajo, y como dice el adagio,
Que toques bien,
que toques mal,
los tres panecillos
no te han de faltar.Y gracias a usted que hoy me ha abierto los ojos respecto a rifas y mendigos con tantas leyes y reales decretos como me ha ensartado de seguida. Yo quisiera que encontrase usted alguno que prohíba las discusiones y la inserción de tanto remitido en los periódicos, con que nos molestan sobre que si uno es caballero particular, si el otro hizo o no hizo la fantasía; lo mismo que aquellos versos del de la levita y el fraque por allá, y la de lazo azul por acá, y qué sé yo cuántas cosas que en su principio agradan, pero que luego cansan.
YO.— Vete despacio, Bartolo, no critiques lo que no entiendes, y sábete que la discusión trae la luz; pues no me disgusta el que los jóvenes agucen su ingenio y demuestren su talento en esa especie de contiendas, medio poéticas, que aplaudo, y revelan cierto amor a la literatura; y así, guardando el incógnito, se despierta la curiosidad y el chiste, y se descubren ingeniosas aventuras que entretienen. Por lo que toca a los remitidos que mencionas, no está el mal en que se prolongue la polémica, sino en admitir el primero, pues publicado este, no tiene el pobre editor la culpa de que se eternicen las réplicas y contra réplicas de las personas que se juzgan ofendidas, porque no puede eludir la inserción de las contestaciones que se le remitan, negando, rectificando o explicando los hechos, pues es expreso de la ley de imprenta en su artículo 22, «que ningún director de periódico podrá rechazar las contestaciones que se le remitan, debiéndoles dar inserción en los tres primeros números que se publiquen después de la entrega».
BARTOLO.— Pues yo, señor, quisiera que las columnas de un periódico sostuviesen grandes y sublimes pensamientos, y que no imitaran a las columnas de la portada de la Alameda, que tienen dos figuras de esquinero por remate, las cuales me recuerdan los títeres del retablo de maese Pedro.
YO.— Pues, ¿qué se hicieron los jarrones que antes adornaban su entrada?
BARTOLO.— Uno se derribó, y el otro permaneció largo tiempo haciendo de centinela avanzada, o como pregón de nuestra desidia, hasta que últimamente fueron sustituidos ambos por las dos figuritas mencionadas que indudablemente comprarían a un italiano de esos que venden sus santi boni barati.
YO.— Ignoraba tales innovaciones.
BARTOLO.— Pues, ya se ve. Usted entenderá de leyes y reales decretos; pero para esto de novedades me pinto solo. Si usted tuviera conocimiento de unos periódicos literarios manuscritos que andan por ahí titulados El Guanarteme y La Antorcha, ya vería usted qué bonitos versos tienen.
YO.— Y, ¿quién se entretiene en redactar esos papeles, y dónde los has visto?
BARTOLO.— Sus redactores no los conozco; pero leerlos, los lee quien quiera, pues corren por ahí de mano en mano, y aún tienen entrada en ciertas tertulias.
YO.— Deseara verlos.
BARTOLO.— Eso será fácil; y le aseguro a usted que es lástima no se den a la prensa sus artículos y composiciones poéticas.
YO.— Qué quieres, Bartolo; por desgracia en nuestro suelo donde no se da protección a la literatura, el genio muere, y el gusto, el verdadero gusto se pierde por temor a la crítica severa de los que se complacen en destruir lo que no son capaces de hacer.
BARTOLO.— Verdad y mucha verdad.
YO.— Pues basta de verdades por hoy, y no descuides recolectar por ahí un repertorio bueno de noticias para distraer mi constante spleen y pertinaz malhumor.
BARTOLO.— Pierda usted cuidado, señor, que novedades no faltarán.
Yo.
(6 de agosto)
Tertulia de El Ómnibus. Remitido. Carta de PASCUAL a su primo BARTOLO.
Mi querido primo Bartolo: hastiado de buscarte en esta ciudad después que supe habías regresado a ella, casi casi había renunciado a mis pesquisas cuando en vez de encontrarte en una buhardilla, o cosa semejante, te hallo nada menos que en una accesoría decente, si las hay, o sea en el piso bajo de El Ómnibus. Apresúrome, pues, a darme las enhorabuena a mí, que soy primero que tú, y a ti que eres dos veces después que yo; y esta alegría es tanto más natural cuanto que mi principal deseo de encontrarte era precisamente para poner en ejercicio nuestra recíproca mordacidad que así llaman algunos a nuestra franqueza, franca y leal como son siempre las franquezas, si exceptuamos a las de los Puertos, que tienen el nombre de franquicias.
Pero francamente, aquel deseo que, entre nosotros dos, y a la calladita, podía proporcionarnos ratos buenos de distracción, veo que tú lo has entendido de diverso modo, puesto que sin más ni más te has metido a murmurador, oficio bien ingrato por cierto, si bien lo has hecho a la sombra de tu amo que desde luego aprecio por serio, y por su inteligencia y despreocupación, por más que me repugne su nombre. Ya tú sabes mi genio: no me gustan, sin poderlo remediar, los nombres aristocráticos y sea esto dicho con perdón de tu amo.
Buenos y muy rebuenos han estado los dos, él y tú, en hacer lo que han hecho; pero malos y muy remalos en sacar a cuento eso de las rifas, pues me vas a causar un perjuicio de muchísima gravedad: figúrate que esa es mi industria y que con ella me sostengo, y verás si hay motivos por que me haya afectado tu indiscreción. Ya estoy mirando venir la orden prohibiendo las rifas, y no sé qué va a ser, entonces, de mí; pues aunque no rifo burros, lo que siento por la semejanza, rifo pañuelitos de seda y botitas de charol y abanicos y otras menudencias que me proporcionan descansadamente la subsistencia. El único medio que yo encuentro de que repares el daño que impensadamente, a lo que creo, me has hecho, es el de que te empeñes con tu amo para que esto de las rifas no llegue a noticia de las autoridades, pues, como los que yo rifo no son objetos presentados a la Exposición, es muy probable que yo me quede sin mis rifas de mi alma, y pierda el capitalito que en este negocio tenía empleado, y ya comprenderás tú que no es fácil encontrar negocios y mucho menos, uno, que proporcione tanto descanso y tan positiva utilidad.
Basta por hoy, primo Bartolo, que no todo se ha de hacer en un día: bástame a mí el haberte encontrado mal o bien enfolletinado; bástete a ti el saber que ando por estos mundos de Dios escudriñando y atisbando cuanto puedo cuando quiero, y cuanto quiero cuando puedo; y bástenos a nosotros que, tu amo inclusive y el público también, somos cuatro, saber, como tu primo les anuncia, que estamos en la más completa plenitud de nuestro derecho para murmurar, o como quieran llamarlo, siempre que no faltemos a la ley. Adiós hasta que vuelva a escribirte tu primo.
Pascual.
Se me quedó por decirte que ahora se expende al público una cosa que llaman helados, aunque creo que tú lo sabrás por haberse anunciado varias veces, y porque en la puerta de una casa se ve un letrero, alumbrado, sin duda, con una raja de tea, según lo tiznado y sucio que luce, que así lo indica: los tales helados se venden a media peseta el vaso. Pero lo que tú no sabrás es que el de leche está preparado, según dicen, con leche de burra, la cual es una ventaja para los tísicos: por lo mismo te lo digo para tu gobierno.
(13 de agosto)
Tertulia de El Ómnibus. Mi criado Bartolo y Yo.
BARTOLO.— ¡Apun…!, ¡fuego…!, ¡pum…!
YO.— ¡Bartolo! ¡Bartolo!
BARTOLO.— (Entrando con una escopeta de caza en la mano). Señor, señor.
YO.— ¿Qué haces, hombre, que parece intentas echar la casa al suelo?
BARTOLO.— Me estoy ensayando para ir un día de estos a cazar con varios amigos a La Isleta, y a los cercados de las afueras de Triana.
YO.— ¿Y qué intentas cazar cuando aquí afortunadamente no se encuentra esa clase de animales dañinos cuyo exterminio autoriza el Real Decreto de 3 de mayo de 1834?
BARTOLO.— ¿Cómo que no se encuentran, señor? ¿Y los conejos, y las palomas, perdices y alcaravanes que pueblan los campos y asolan los sembrados?; ¿y esa plaga de pájaros de mal agüero que pulula por nuestras sociedades e infestan la población ocasionando más daño que la langosta y la cigarra berberisca?
YO.— Cállate, Bartolo, cállate, que vas haciéndote incorregible, y no puedes sostener la más formal conversación sin entrometer en todo tu mordaz e inoportuna sátira.
BARTOLO.— Pero usted no me ha dicho…
YO.— Lo que te he dicho y repito es que te dejes de boberías, y si pretendes ir a cazar, deberás, tanto tú como los que te acompañan, proveerse antes de la competente licencia de los dueños de las propiedades donde deseen entrar, conforme se redacta en el título1º del Real Decreto mencionado, a fin de que nadie pueda venírseme mañana con quejas de ti.
BARTOLO.— Pero si yo no pienso ir mañana.
YO.— Cuando quiera que vayas. Callos tengo en los oídos de escuchar constantemente a los dueños y arrendatarios de los predios donde cultivan el nopal, los perjuicios y daños que les irrogan los cazadores desprendiendo la grana de la pala con el roce de sus vestidos, y destrozando la planta con la mala dirección de las municiones, y los saltos y carreras de los perros.
BARTOLO.— ¿Y de cuándo acá dice usted que es la tal ley?
YO.— Desde el año de 34.
BARTOLO.— Pues hasta ahora me figuraba yo que hubiese salido hoy, porque hasta ayer mismo fueron a cazar Domingo, Antonio, Pedro, Carlitos y el hermano, y no necesitaron licencia ni permiso de nadie, no impidiendo ello que vinieran cargados de perdices y conejos.
YO.— Eso es un abuso por parte de ellos, y excesiva tolerancia por la de los dueños.
BARTOLO.— ¿Y quién no abusa hoy sin responsabilidad de ningún género? En estos tiempos, señor, el abuso es un uso.
YO.— Irracional te has hecho a fe mía.
BARTOLO.— Me habré hecho todo lo que usted quiera pero que lo que digo es verdad no admite duda alguna.
YO.— ¿Entonces te atreverás a sostener que es lógico el que cualquiera por satisfacer su capricho, se halla autorizado para perjudicar al colono que mira en su labranza el porvenir y sostenimiento de su familia?
BARTOLO.— Usted podrá decirme lo que se le antoje, y aun llegará a convencerme; pero es seguro, que si mi primo Pascual, que es antiguo cazador, llega a husmear ese fárrago de leyes que usted cita, de positivo se va a amoscar como sucedió con lo de las rifas.
YO.— Y hará mal y muy mal, porque por tan poca cosa como fue lo que con sobrada razón de las rifas dije, debiera tener entendido tu primo, que la prohibición que teme no llegará jamás; y tendrá tiempo sobrado, no digo para rifar los objetos en que declara haber invertido su capitalito, sino más que fuera.
BARTOLO.— Ya; pero como él no conoce tanto como usted todos estos…
YO.— Pues debía conocerlos antes de impugnarnos y tacharte de murmurador, ya que se precia más de cazador de noticias que cazador de liebres.
BARTOLO.— ¡Caramba, señor! Dice usted unas cosas de mi primo y le trata con tanto rigor…
YO.— No es rigor; pero asegúrate que tengo deseos de conocer a ese Pascual, a ese improvisado primo tuyo de quien nunca me has hablado, y cuyo estilo epistolar me agrada, pues parece ser menos bruto que tú.
BARTOLO.— Muchas gracias, mi amo. Pues señor, mi primo Pascual, aunque es mi primo, no es primo mío.
YO.— No te comprendo.
BARTOLO.— Quiero decir, que así como hay tíos con sobrinas que no son ni sobrinas ni tíos, sino que ellas y ellos…, y luego ellos y ellas…, pues…, ¿eh?… ¿me entiende usted?
YO.— Cada vez te comprendo menos.
BARTOLO.— Mi primo Pascual y yo nos conocimos desde chiquillos en la escuela, ¡y desde luego nos quisimos tanto!
YO.— Como buenos parientes.
BARTOLO.— No señor; hasta entonces no éramos primos; ¡pero nos quisimos tanto!, simpatizamos de tal modo, que siempre andábamos juntos, siempre nos buscábamos, y ni él tenía secretos para mí ni yo los tenía para él.
YO.— ¿Y qué tiene que ver eso con vuestro parentesco?
BARTOLO.— Tenga usted paciencia. Tal intimidad y tanto cariño dio lugar a que los muchachos nos llamaran los dos hermanos; pero nosotros, conociendo que semejante dictado podría herir la susceptibilidad de nuestras madres, adoptamos el de primos, y desde entonces no había otra cosa sino mi primo Pascual esto, mi primo Pascual lo otro.
YO.— Ya comprendo. Pero, ¿a qué venía aquello de los tíos y las sobrinas?
BARTOLO.— Eso no era más que para la similitud.
YO.— Pues mira, Bartolo; no debes despreciar las relaciones que te unen con tu postizo primo, pues hoy más que nunca pueden sernos útiles para deleitar y corregir.
BARTOLO.— Demasiado, señor.
YO.— Al intento debieras contestarle anunciándole, que así como tú eres un primo que no eres, también yo soy un yo que no soy; un yo que nada tiene de aristocrático, y prueba demasiado ostensible de ello son los diálogos familiares que contigo sostengo.
BARTOLO.— Estoy en todo lo que usted dice; pero, sin ser necesario escribirle particularmente, él se enterará de todo por nuestras tertulias, pues es muchacho corriente y no lo extrañará.
YO.— Bien; pero quisiera que le hicieses algunas insinuaciones respecto a proyectos y reformas.
BARTOLO.— Me guardaré de ello; porque usted, señor, no sabe, que a usted por mí, y a mí por mi primo Pascual, y a mi primo Pascual por aquello de las rajas de tea y la leche de burras, nos traen entre ojos.
YO.— Haz lo que quieras.
BARTOLO.— Lo que haré yo, para que vayan saliendo oportunamente, es acumular las noticias más gordas y formar con ellas un majano enteramente igual al de piedras que existe en los recovecos de San Antonio Abad enfrente del lugar donde desemboca la calle de la Audiencia en la de la Gloria.
YO.— ¿Y cómo se permiten esas barricadas en el centro de la población?
BARTOLO.— Bien hace usted en llamarlas borri…
YO.— ¡Silencio!
BARTOLO.— ¿Pues qué he dicho yo, señor?
YO.— Te he preguntado por qué se hallan las tales piedras en aquel sitio, y quiero me contestes directamente.
BARTOLO.— Aquellas piedras están allí desde ab antiquitate (¿está bien dicho, mi amo?), y en días pasados ocasionaron un gran disgusto a los pobres padres de un niño que por ir con otros de su edad a jugar a aquel sitio cayó rodando y quedó gravemente herido.
YO.— Si los padres no descuidaran a sus hijos, no lamentarían semejantes desgracias. Mas, con todo persisto, ¿con qué objeto permanecen las tales piedras en dicho lugar?
BARTOLO.— Se me figura si querrán construir allí alguna fuente o pilar como el de la plaza del Espíritu Santo.
YO.— A propósito. Esa obra estará ya casi concluida.
BARTOLO.— Quia, señor; hasta ahora no se ha dado a luz más que la primera entrega y corre por ahí el runrún de que la tal fuente no correrá.
YO.— Estás hoy enigmático, Bartolo.
BARTOLO.— Es necesario estarlo, porque cuando uno ve ciertas cosas se le rayan las tripas y se le altera la bilis.
YO.— Paciencia, hombre, paciencia; que si no piensan concluir la tal obra ya tendrán cuidado de herrar o quitar el banco.
BARTOLO.— Pero de todo esto lo que más me incomoda es que hay muchos que pretenden que tengamos tan anchas las agallas que todo lo traguemos.
YO.— Y qué fuerte que estás hoy.
BARTOLO.— Supóngase usted que si fueran a escribirse los errores que se han cometido se cometen y se cometerán, todo el papel del mundo se volvería negro.
YO.— Andaluzadas tenemos. ¿Y si el objeto es bueno?
BARTOLO.— Qué sé yo; ni siquiera me atrevo a creerlo, porque bastaría que lo fuera, para que no se hiciese. Y si no, ¿con qué fin han dejado el montón de piedras en cuestión, en semejante sitio? Acaso lo hayan conservado para madrigueras de ratones, lagartijas y lagartos, y puedan cazar en aquel sitio los que carezcan de licencia, y la fuente del Espíritu Santo la dedicarán a algún objeto beneficioso como para criar sanguijuelas, aunque El Ómnibus aún no las haya anunciado.
YO.— No te entiendo.
BARTOLO.— Estas son cosas que no se entienden.
YO.— Ya, ya,
BARTOLO.— Mi primo Pascual que es más atrevido que yo y a nadie teme, podrá decirlo todo con más claridad, puesto que cree hallarse en la más completa plenitud de su derecho, murmurando de todo siempre que no falte a la ley.
YO.— Pero falta que él quiera hacerlo.
BARTOLO.— Si él no lo hace, lo haré yo, a pesar de todo.
YO.— Vete con cuidado; que si no carecieras de discreción y prudencia ya pudieran por ti solo manejarte; pero las verdades amargan, y por lo mismo no ceso de repetir siempre con mi amigo don Maximino Carrillo de Albornoz:
Las verdades se ve que cuestan caras,
y pues nada en callarlas sacrifico,
dejo, entornando cauteloso el pico,
de meterme en camisa de once varas.BARTOLO.— Lo que yo estoy viendo es que usted es como el capitán Araña que a todos embarca y luego se queda en tierra. Yo no señor, una vez en el burro, arre burro; que no quepo por la boca de nadie, y salga el sol por donde salgare.
YO.— Aplaudo el que seas consecuente con tus ideas; pero la gente anda amoscada, y cuida no te sacudan el polvo.
BARTOLO.— No faltará polvo que sacudir, porque los barrenderos cumplen tan al pie de la letra el bando de buen gobierno, que todos están esperando por el agua de la fuente de que antes hablamos, para regar las calles cuando barren, importándoseles un bledo el levantar densas nubes de polvo que producen en los pobres transeúntes vértigos, náuseas y convulsiones. ¡Ni que estuviéramos en Lanzarote!
YO.— Ja, ja, ja. Si eso no puede ser, cuando tantos vigilantes hay para hacer cumplir lo acordado por la autoridad.
BARTOLO.— Los municipales se cuidan tan poco de eso, y luego se hallan tan fatigados con el excesivo trabajo…
YO.— Lo creo, lo creo.
BARTOLO.— Deje usted que yo adquiera para comprar un caballo, he de andar por esas calles a escape como un condenado, atropellando a todo el mundo, y verá cómo no tropiezo con siquiera un municipal para un remedio.
YO.— No exageres.
BARTOLO.— No exagero, sino que es verdad y mucha verdad, porque con estos ojos que ha de comer la tierra, he visto tantos y tantos que andan a caballo por esas calles como alma que lleva el diablo, que no solo se exponen a romperse la crisma sino a romper la del prójimo.
YO.— No seré yo el que te aconseje imites semejantes tropelías; pero si lo haces con el laudable fin de despertar a la dormida vigilancia, basta para realizarlo el que alquiles un caballo.
BARTOLO.— ¿Qué? ¿Qué ha dicho usted señor?
YO.— Que alquiles un caballo.
BARTOLO.— Dispénseme, señor, pero de seguro que usted no sabe lo que dice.
YO.— ¿Cómo que no sé lo que digo?
BARTOLO.— No señor, porque hoy que lo más que abunda son bestias en nuestra población, es necesario ser uno todo un potentado para atreverse a alquilar una.
YO.— ¿Por qué tanto?
BARTOLO.— Porque por el alquiler de una bestia piden un ojo de la cara; porque los arrieros estafan impunemente que es un contento; porque hoy que tantos carruajes hay y por consiguiente es mayor el número de cabalgaduras, mayor es el alza de sus alquileres; porque si usted toma una bestia para ir de aquí al Puerto de La Luz, o al Monte Lentiscal o a dar un paseo de una hora o menos, le cuesta a usted cada paseo 20 rvn, y a más de esta atroz exorbitancia le pide el arriero la indispensable propina para echar un brindis en la próxima taberna. Y, ay de usted si se la niega, porque será usted deshonrado y maldecido. Resultado de todo: una bestia mala, resabiosa que le muele a usted las asaduras, una hora de tormento que le cuesta 20 rvn. y por último el requerimiento de la propina, que con la molestia de viaje y el mal humor se lo diera usted de guantazos.
YO.— Ahí tienes tú un abuso que debiera enmendarse.
BARTOLO.— ¿Y quién enmienda eso?
YO.— No lo sé; pero aunque lo supiera y lo dijese, todo sería predicar en desierto, y sacaríamos como siempre lo que el negro del sermón.
BARTOLO.— Es la pura verdad, mi amo.
Yo.
(6 de septiembre)
Tertulia de El Ómnibus. Remitido. Segunda carta de PASCUAL a su primo BARTOLO.
Mi querido primo Bartolo. Era una noche de nieve y granizo, allá por el año mil ochocientos y tantos, cuando nuestra buena tía Marcela se sintió acometida de dolores de parto. Párteme el corazón el considerar que aún la estoy oyendo: era primeriza, y me acuerdo de aquella naturalidad con que el tío Blas se regocijaba creyendo que iba a tener (su mujer por supuesto) un hijo macho, que era su ensueño, su anhelo, su deseo, su halagüeña esperanza: ¡tenía sesenta y cinco años el pobre!… Pero, amigo: tía Marcela, ladina como ella sola, se salió, al amanecer de Dios con una hija jembra. Si hubieras visto y oído al tío Blas: pateaba, ternaba; estaba hecho una furia y por último se echaba boca abajo, como negro dispuesto a sufrir el latigazo, exclamando con voz estentórea: «Mala noche y parir hija…».
Esto mismo digo yo, Bartolo: ¿Al cabo de tanto tiempo que has estado aguantando el resuello, vienes a resollar por boca, no de ganso, sino de amo, que entre nosotros, es buen resollar; y lo haces poniendo escrúpulos y dificultades, sobre nuestro parentesco? En qué quedamos, Bartolo, ¿somos o no somos primos? A mí me ha hecho gracia eso de los tíos que se nos encajan aquí (por aquello del puerto franco sin duda), con sus sobrinitas y con sus amas de llave. ¡Válgate Dios todopoderoso, Bartolo!, tu poca experiencia te hace ser más murmurador de lo que realmente sos. Deja tú vivir a todo el mundo y en particular a los que vienen a establecerse entre nosotros en la creencia, no muy distante por ciertas cosas, de que estas Islas son las Sanvichas.
Mira, no seas majadero: ni vinculistas; ni capellanes congruentes, ni sanguinarios, ni patronos legos ni laicales, por más legos que seamos; lo mejor es no disputar sobre parentesco y mucho menos echarnos a rebuscar cosas viejas que, créemelo Bartolo, casi siempre salen sucias como si fueran trapo de faroleros, o más puercas e indecentes que el pórtico del Teatro: huélelo, olfatéalo, pero, a veinte pasos de distancia porque más cerca te asfixias, y veremos si tengo razón.
También, tú, con el dichoso parentesco, has tocado un punto más comprometido y de mayores dimensiones que el que tienen algunas medias que yo he visto en la plaza de mercado: en este país en donde la nobleza rebosa más que el caño del matadero; en donde, con ponerse un de antes del apellido, se consideran algunos elevados a nobles; en donde se ponen, atrevidos, una t o un court para variarlo y estimarse, necios, descendientes del conquistador de Lanzarote; en donde nadie está conforme con ocupar la clase a que pertenece; en un país en donde… ¡Bartolo!, tengamos la fiesta en paz: es asunto delicado, y terreno resbaladizo. Abandonémosle para siempre; y supuesto que, acertando, nos habemos (sic) encontrado sin que tu amo, cuya galantería agradezco, repugne ni rechace nuestro parentesco, vamos a ser primos en paz y en gracia de Dios. ¡Bartolillo!, a aventar, bieldo en mano, que el montón, según luce en la era promete: polvo al aire; aparte el tamo. No recogeremos gran cosecha de grano lo que siento por los panaderos; pero cosecharemos maldiciones, y al fin todo es recoger.
Y a propósito: el otro día recojí la visita de un joven que venía buscando
el número premiado con el caballo que últimamente se rifó en el partido del norte: ¡y después quieres tú que no suban los alquileres!, mentecato; pues si un caballo te vale 50 pesos y su alquiler es, por ejemplo, 10 reales de vellón; si rifándolo te vale 100, y además se pierde el número, ¿no has de pedir 20 reales por ese mismo alquiler? ¡Válgate Dios, Bartolo!… Pero el joven, ¡qué guapo!, bigote retorcido hacia arriba, cigarro puro (Kentuki legítimo) y fósforo fulminante, o petardista: franco, como que se entró por la puerta sin tocar por no lastimarse las coyunturas; listo y casi atrevido, como que se metió en mi cuarto y comenzó a ojear, a escupir, a fumar, a leer, a hojear, a retorcerse el bigote, a hojear los papeles y a quemarlos también, con su maldito Kentuki: en una palabra, Bartolo, era uno de esos jóvenes que, pobrecillos, también la echan de nobles.
Pero no te apures, primo mío: nada leyó, ni pudo leer, de los apuntillos que tengo hechos para nuestras murmuraciones, reservados por supuesto con el capitalito de las rifas. Si acaso leyó algo fue el epígrafe de todos los proyectos que han salido, porque lo demás estaba en blanco como huevo de gallina. El bando de buen gobierno y otra cosa que se publicó sobre los panaderos, no podía leerlo, porque todo estaba en negro: no me gustan cosas escritas, y no cumplidas. Cogí una pluma inglesa, que yo no sé por qué diablos nos las traen acá, como las sobrinas, y, sin intenciones de morirme, testé… todo lo escrito; y mira que no son malas las plumas aquellas para testar, en manos de un escribano sobre todo.
Hoy no quiere decir más tu primo
Pascual.
(17 de septiembre de 1862)
Tercera carta de carta de Pascual a su primo Bartolo.
Mi querido y estimado Bartolo: Después de mi segunda y última carta, híceme, de la noche a la mañana y sin saber cómo ni cuándo, comerciante, ¿lo creerás?: y en su consecuencia me embarqué; pues el que no se moja en agua salada no es comerciante. Me embarqué, pues, con destino a Lanzarote, y escala en Puerto de Cabras; y no me fue mal. A bordo, como yo soy chico y grueso de cuerpo, me echaron, es decir, me lanzaron en la cubierta del barquito, cuyo aseo era muy regular, por fuera: en Puerto Cabras hay sus más y sus menos, porque es una población pequeña en donde lo hombres y sus ideas o sea sus intereses, se hacen más pequeños que la misma población, lo cual quiere decir que al revés me las calcé; y en cuanto al punto de destino, preciso es guardar silencio, porque los lanzaroteños son muy susceptibles, y prefieren su amabilidad, honradez y naturalidad, a verse aludidos en la menor cosa por más sencilla que fuese. Ellos lo conocen según me dijeron; pero siguen nuestra moda y nuestras costumbres: nada de publicarse nuestros defectos, porque entonces, ¿qué dirán de nosotros en La Habana y en Montevideo y en Méjico y en Caracas, que son los puntos en donde más nos conocen? El caso es que los saben; mas aquí es una diablura publicarlos. Por eso no te digo nada más, primo, respecto a este asunto.
Por lo que hace al de nuestro parentesco, anduve buscando allí el árbol de los Bethencoures a ver si podía alcanzar un churrasco; y con tal motivo hube de relacionarme con los curiales. ¡Buena gente, primo Bartolo, buena gente! ¡Curiales! Uno de los procuradores, tuvo la amabilidad de recomendarme a un su compañero del juzgado de Guía, en la que había de conseguirme una partida de qué sé yo qué vivo ya difunto: como ambos procuradores, dio la rara casualidad de ser compañeros dos veces, se entendieron al momento; más al de Guía se le ofreció no sé qué dificultad sobre si el difunto había fallecido, y me recomendó también a un compañero de esta ciudad, pero como no tengo noticia de que aquí haya procurador alguno que sea alcalde ni procurador, me valgo de tu amistad para que lo averigües y me digas dónde lo encontraré.
Ya se me alcanza que para estos negocios de partidas, era mejor acudir a los abogados: pero como yo tengo mucha fe en mi procurador, y este me recomendó a su compañero, creo a puño cerrado que debo buscar a este, y por eso insisto en que me lo entregues muerto o vivo. Ahora les dejé por allá enredados con los depósitos, o con lo pósitos, pues no entiendo estos nombres: como el de se han apropio los nobles, que por allá lo mismo que por acá lo son todo el que se le antoja y le da la gana, regularmente los apósitos vendrán a recaer sobre los pobres que nunca han podido ni podrán ser depositarios ni positarios. Dile a tu amo que se empeñe con el visitador para que descubra todo bien y no se deje poner apósitos porque entonces, así como los pobres, únicos ciegos que hay en el mundo, suelen ver alguna vez, así también los visitadores podrán cegar o entuertar, si caen por desgracia en manos de embaucadores.
Se me va a escapar la sin hueso… Adiós de tu primo
Pascual.
(18 de octubre de 1862)
Tertulia de El Ómnibus. Variedades. Mi criado Bartolo y yo.
BARTOLO.— Pues yo le aseguro a usted que es verdad y mucha verdad.
YO.— Te repito que no puedo creer eso, Bartolo.
BARTOLO.— ¿Y piensa usted que si no hubiera sido así, se viera hoy la mayor parte de nuestras calles tan bien alumbradas?
Yo.— ¿Y por qué no?
BARTOLO.— Porque mi primo Pascual me ha asegurado que gran número de los tales faroles de belmontina, vinieron de Francia para uno de los pueblos de la parte norte de la isla; pero don Fulano, don Sutano y don Mengano (que siempre los dones la han de encharcar) negaron las ofertas hechas para su adquisición, pretextando que no necesitaban de luces por haberlas allí de sobra.
YO.— ¿Y aseguras tú que eso es verdad?
BARTOLO.— Tanta verdad como lo de aquel guardia civil que el otro día conté a usted había visto en la ribera del mar pescando viejas, después de haber colgado del muro cercano su uniforme, que quedó custodiando otro compañero.
YO.— Esa gente anda siempre tan ocupada…
BARTOLO.— Vaya si anda, ni que los tales guardas fueran de escape de áncora. Luego, tienen tantos oficios, y tantos amos a quienes servir, que no sé cómo les sobra tiempo para pescar viejas.
YO.— No extrañes eso, hombre: que muchos hay que sin tener en cuenta aquello de «declaro bajo mi responsabilidad no percibir de fondos generales, provinciales ni municipales otras cantidades que la acreditada en esta nómina», son una especie de empleados ómnibus o comodines, que a todas las corporaciones pertenecen y de todas perciben sueldos, siendo de ellas, no el algo útil, sino el algo de las utilidades.
BARTOLO.— Más valiera llamarles galgos.
YO.— Es lo mismo, pues no bastándoles reunir en sí cuatro o cinco empleos lucrativos, siempre se crea para ellos, exclusivamente para ellos, algún nuevo destinito, en tanto que hombres de más ciencia y honrados padres de familia tienen que mendigar el pan; ese pan negro y malo que aquí se nos da, y que no merece siquiera ser mendigado.
BARTOLO.— ¡Y cómo se entusiasma usted mi amo!
YO.— ¿Y todo por qué? Porque no temen sufrir humillaciones y desaires; porque saben manejar con acierto el incensario de la adulación, y porque, como dijo el otro:
Uva, si quieres subir
a la cabeza después,
hante de pisar los pies:
que no hay medrar sin sufrir.BARTOLO.— Usted se va resbalando, mi amo, cuidado no caiga en el hoyo del desagrado de sus compañeros, porque las calles están llenas de simas, excavaciones y trampas, y aquí abundan mucho los agujeros, señor. No se deje usted atropellar por el carro de la enemistad, pues quedará hecho añicos como si fuera enlosado. Tema usted no oculten espías tantas montañas de piedras como obstruyen nuestras calles. Desvíese usted siempre, no caiga sobre su cabeza alguna canal de sátiras que lo despachurre, a semejanza de esas canales de piedra que amenazan a los transeúntes convertirles en tortillas. ¡Ah!, no pase usted nunca por el callejón de la verdad, no caiga y lo aplaste un día algún lienzo de sus murallas como las ruinosas del convento descalzo. Antes que suceder esto, valiera más consumir el tiempo como los empleados cogiendo moscas al vuelo con mucha gravedad y ponerles rabo como chicos de escuela para asustar al maestro.
YO.— Pero, si al ver esto es necesario morirse. BARTOLO.— No se muera usted, señor. Mire usted que el cementerio es lo más feo que aquí tenemos. ¿Y el camino?… Dios nos libre… Si usted lo viera se le quitarían las ganas de hacer lo que tantos han hecho. Y ahora que vamos a tener óperas y zarzaleras, y con el nuevo teatro que tendremos dentro de poco; ya verá usted.
YO.— ¡Pues qué!, ¿están fabricándolo ya?
BARTOLO.— ¡Quia!, no señor; ¿pero el proyecto?; ¿le parece a usted poco el proyecto? Un proyecto bueno, siempre es un buen proyecto.
YO.— ¿Y nada más?
BARTOLO.— Pues ahora empiezan. Proyectos de caminos; proyectos de levantar calles, proyectos de alinear unas y torcer otras; proyectos de combar lo derecho y enderezar lo torcido; en fin proyectos y más proyectos.
YO.— Si a enderezar empezáramos, a cuántos habría que enderezar, Bartolo.
BARTOLO.— Proyéctelo usted señor, que aunque no se lleve a cabo, bien se puede proyectar.
YO.— Antes me casen, Bartolo, que proyectar lo que no he de realizar.
BARTOLO.— ¿Tanta aversión tiene usted al matrimonio?
YO.— Hoy más que nunca. Las mujeres me horrorizan, y temo cometer un torpe pecado al mirarlas con intención, pues me parecen hombres desde que llevan calzones, botas de tacón, garibaldinas a lo barquero y corbatas. Ellas se tienen la culpa del horror que me causan. Bastantes calzones hay en mi casa con los míos.
BARTOLO.— Ya; pero llevan con tanta gracia los madriñaques, que imitan campanas con los pies por badajitos; y como las campanas son para tocarse, ya usted ve…
YO.— ¿Y no te parecen gallos al ver las crestas que hoy se ponen?
BARTOLO.— ¡Cómo a mí me gustan tanto las palomas de toca de hueso!
YO.— Pues cásate tú, Bartolo.
BARTOLO.— Muy mal me quiere usted, señor. ¿De dónde sacaría yo pa comprarles sus aderezos, coloretes y ridiculeces? Tal vez pondríanme ellas a mí la toca de hueso, pues cuando uno no puede satisfacer sus caprichos, ya buscan quién las regale, que para esto de tomar todas se llaman Tomasa.
YO.— Yo creo que ellas no; pero el diablo, que es lo mismo, las tienta a todo lo malo. El engaño y la ficción es el distintivo principal de la mujer, y hasta para ocultar sus menores defectos inventan diabluras. Esos vestidos que ves de cola y que van barriendo el suelo después de haber barrido los bolsillos del pobre y manso marido, son invención de la reina Berta, la de los pies grandes.
BARTOLO.— ¿Y será verdad todo eso, señor?
YO.— Yo no lo sé; pero diré lo mismo que cierto famoso libro de las Revelaciones de Ultratumba, al hablar de la evocación de los espíritus y el sonambulismo magnético:
Yo no pongo nada mío;
Quien lo dice es Satanás:
Si en ello hubiere mentira,
Mía no, suya será.No es esto tampoco decir que ellas no tengan algo bueno; pero ese algo a tal precio…
BARTOLO.— Paso, que le vi las patas al caballo. Desde que mi primo Pascual se casó, anda como alma que lleva el diablo; hasta la cabeza se le ha trastornado, y escribe cosas tan confusas que él mismo no las comprende. Allá en sus cartas enjerga a Lanzarote con Guía, a los alcaldes con los procuradores, a los secretarios que han de ser casados y no solteros, y qué sé yo qué mezcolanzas. Cuanto antes, estoy seguro, me ha de citar en sus epístolas, la guerra de las pelucas y casacas, y me hablará de Monfies; y saldrán vencidos los casacones y las pelucas, porque ya ni usamos coletos ni casacas. Y al fin sacará por conclusión las elecciones municipales, algún mojicón y muchos dientes menos, de lo que solo sacarán provecho los dentistas que los venderán postizos. Y las tales consecuencias se llamarán siempre «consecuencias de mi primo Pascual».
YO.— ¿Y qué quiere decir todo eso?
BARTOLO.— Pregúntelo usted a mi primo, que él sí que lo comprenderá.
YO.— Pues lo que yo no entiendo me sobra.
BARTOLO.— A otros les faltará; que muchos conozco yo que escasos de entendimiento les sobra petulancia. Y aquí de aquel cuento de cierto empleado que creyéndose el tunante del pueblo donde residía…
YO.— El tu autem querrás decir.
BARTOLO.— Es lo mismo, señor; que el que está en gracia de Dios no se para en menudencias.
YO.— Continúa.
BARTOLO.— Rebosábale el orgullo y echábasela de liberal; y solo porque un dependiente no se levantó de su asiento cierto día que junto a él pasó, plantósele delante (pues era de raza y bien plantado), y con voz estentórea le dijo: «Yo soy el señor del cielo y tierra que te ha sacado de la nada; debes rendirme vasallaje y sumisión». Y con fiero ademán y rústico orgullo volviole la espalda.
YO.— ¿Y cuándo sucedió eso?
BARTOLO.— En tiempo del rey que rabió.
YO.— Enterado y prosigue.
BARTOLO.— Vale más dejarlo aquí, no sea que lo echemos a perder.
Yo.
(1 de noviembre de 1862)
Variedades. El amo y el criado.
CRIADO.— Pues señor, casi no me atrevo… tengo miedo.
AMO.— Pero hombre, ¿por qué?
CRIADO.— ¡Ya se ve! ¡Está uno viendo cosas extraordinarias!
AMO.— Mal empiezas, Canalejas: no son las cosas ordinarias, sino las extraordinarias las que nos llaman la atención.
CRIADO.— Bueno, señor, eso quería yo decir; y nada tiene de extraño que un pobre criado no se explique bien, cuando no falta algún rico señor que, dicen, es un comedia oírle.
AMO.— Vaya, no te amostaces por eso y prosigue, o más bien, empieza tu cuento.
CRIADO.— Señor, aunque yo sé que desde que se acabaron las brujas y los duendes concluyó también la santísima inquisición, parece que anda ahora otra cosita que es mucho peor, por lo que se le persigue con muchísimo tesón, y de aquí el miedo que tengo.
AMO.— ¿Y cómo se llama esa cosita?
CRIADO.— Lo diré a V. si me acuerdo. El… el… el maniatismo, señor.
AMO.— ¡Válgate Dios Canalejas! El magnetismo, hombre, el magnetismo.
CRIADO.— Es, señor, eso: y como es tan malo y dicen que puede causar tanto daño, parece que se ha situado una Compañía en esta ciudad para combatir esa y otras cosas que no convienen en manera alguna el que vayan tomando pescuezo.
AMO.— Mira, Silvestre, déjate de paparruchas y tonteras, porque me vas ya cansando; conque al cuento o negocio concluido.
CRIADO.— Pues señor; mi tío Trapisonda que está acomodado con el señor don Remigio, me acaba de contar que habrá cosa de dos meses, que su amo que es muy aficionado a riñas, concibió el proyecto de reunir unos cuantos huevos para una echadura de gallos ingleses. Consultolo con algunos amigos suyos que en su casa se reunían, y parece que la mayoría intentó disuadirle, teniendo en consideración los disgustos y molestias que esto podría ocasionarle, y muy particularmente por la circunstancia de que siendo ingleses finos, estos animalitos son muy propensos a escarbar, y tanto podrían hacerlo en la casa gallera, que removiendo mucho la tierra en diversos puntos, se pusiese en un conflicto la población, por causa del mal olor que de allí deberá desprenderse. El tal don Remigio que aunque tiene un piquito de escoplo, es algo asustadizo, cedió al principio, aunque regañando, a las reflexiones de sus amigos, y posteriormente a la imposibilidad en que tropezó: porque, según añade mi tío, parece que otras personas que se impusieron del proyecto, intentaron y consiguieron neutralizarlo, apoderándose de algunos de los huevos de mejor casta que aquel apetecía. Para todo esto, y para reunir los diez o doce huevos de que se había de componer la echadura, hubo de transcurrir el tiempo hasta el fin del mes pasado. Y bien señor, ¿qué creerá V. que ha sucedido después? Aquí señor, de mi miedo, y aquí de ese condenado maniatismo. La echadura que debía tardar veintiún días en salir, ha sido picada al principiar el cuarto día; y de los huevos ingleses finos no han salido sino pollos mestizones. Prescindiendo aun de otras cosas que dice mi tío de estos recién nacidos, como el que alguno es conchinchino, otro canabuey, aquel acobradito y este giro tornasolado, ¿qué deberemos pensar de la manera con que han venido al mundo? Yo, por mucho que desee verlos y verlos reunidos para graduar sus diferencias, le aseguro a V. que si no consigo que esto sea desde muy lejos, prefiero quedarme con las ganas, pues temo que no esperen a ser gallos para meter las espuelas de firme, y como algún día no se destrocen todos unos contra otros, si el gallero no tiene con ellos mucho cuidado.
AMO.— Vamos, Silvestre; ya veo que se han querido divertir contigo.
CRIADO.— Señor, si me lo hubiera dicho otro que no fuese mi tío, yo lo habría dudado; pero es hombre muy formal y además está muy bien impuesto por la casa en que sirve. Y aunque pasemos a otra cosa muy distinta: tampoco creerá V. lo que le ha sucedido a nuestro vecino de más arriba don Salvino Mandíbula.
AMO.— ¿Pero qué es lo que le ha sucedido?
CRIADO.— Que el pobre señor que no ha perdonado medio alguno para salir victorioso de una cuestioncilla que tenía con algunos de sus paisanos, después que se creía vencedor, ya por su dinero y el que de algunos otros había tomado, ya por estar ayudado de la autoridad que le daban sus años, ha perdido miserablemente el tal negocito, y se encuentra con su dinero gastado, y el poco prestigio que le quedaba enteramente concluido. Así, dicen que se halla inconsolable, y que da lástima oírle exclamar «Con qué cara me presentaré yo ahora a las personas que no conociéndome, ni mucho menos habiéndome tratado, me crean no ya un hombre profundo e importante por muchos conceptos, sino hasta el Goloso de algunos pueblos como en la antigüedad lo hubo en Rodas. ¡Adiós, glorias mías conquistadas, y qué poco me habéis durado! ¡Ah! ¡Yo estoy muy malo, muy malo! ¡Nada tendrá de particular que me vuelva a salir otra fístula entre las dos viandas!».
AMO.— Mira, Silvestre; esto es más creíble; y por lo mismo me da compasión de ese pobrecito.
CRIADO.— Señor, mire V. que cuentan algunas cositas de ese caballero que ya, ya…
AMO.— Vamos, Canalejas, no desates la lengua, y déjame que tengo
que hacer.
S/f.
(8 de noviembre de 1862)
[Sin título. Parece continuación del anterior aunque no se indica]*.
CRIADO.— Esto es insufrible; no se puede ya vivir en esta población: ¡apenas se va saliendo de un susto, cuando está uno metido en otro…! Y bien sabe V. señor, que yo no disfruto sueldo o soy de esas personas que desempeñan empleos o cargos convenientes, que, dice, están siempre con miedo de quedar cesantes o de que termine el periodo de sus nombramientos.
AMO.— ¡Cuánto disparatas, Canalejas! Es preciso que entiendas que lo mismo los empleados que disfrutan sueldos como las personas que ejercen cargos puramente gratuitos y honoríficos, prestan en ello a la sociedad un servicio importante: los primeros porque dedican los conocimientos que han adquirido en muchos años de estudio, se privan de seguir otras carreras o profesiones más lucrativas, que pudieran conducirles a mejor porvenir, y los segundos, porque con perjuicio de sus intereses que a cada paso tienen que abandonar, sufren las molestias que son consiguientes al desempeño de dichos cargos, además de la responsabilidad en que incurren algunas veces por causas inevitables. Así es que tanto unos como otros son dignos de la mayor consideración, y están reputados como buenos patricios.
CRIADO.— Señor, ¿y hay aquí muchos patricios?
AMO.— Sí, hombre, sí.
CRIADO.— ¡Ay señor! Tenga usted cuidado no sean de los que escuecen.
AMO.— ¡Hola, hola!, ¿conque tal alto picas? ¡Miren Vds. el niño asustadizo…! Cállese V. la boca: ¿no sabe V. que le está prohibido meterse en camisa de once varas?
CRIADO.— Por Dios Señor, no se enfade V. tanto. ¡Jesús!, ¡ni que fuera V. suplente de algún juez…! Mire V. que si asoma la parcialidad esconde la inteligencia.
AMO.— Vaya; por lo visto mi criado se va a convertir en un perla.
CRIADO.— Y no lo eche V. a burla, señor; que si bien me llamo Silvestre, ya sabe V. el apellido que llevo, y váyase lo uno por lo otro: a buen seguro que a ninguno de los de esa familia le mete uno el dedo en la boca. Siempre sentiré no haber nacido para uno de los hombres de corazón de mi país
AMO.— ¿Cómo es eso?
CRIADO.— ¿Que, no sabe V. que lo mismo que en otras partes, también hay aquí hombres de corazón? Pues es muy cierto: solo se diferencian en que aquellos llevan espadas y estos andan a palo seco.
AMO.— Descubro en ti, Silvestre, ciertas tendencias que me desagradan mucho: me pareces inclinado al desconcierto, y te aconsejo que andes a pies de plomo por lo que te pueda suceder. Sobre todo, es preciso que te acostumbres a respetar a las personas, por su saber, por su posición y por su origen.
CRIADO.— Señor, yo no ofendo a nadie; tan solo digo lo que oigo y lo que me dicen que pasa. En cuanto al respeto debido a las personas por las circunstancias que V. me manifiesta diré a V. cuál es mi opinión. Estoy muy de acuerdo con la primera; porque a la verdad, señor, cuando yo he oído hablar a algunas personas en público y que una porción de miles de almas las aplaudían dando palmadas y vivas con el mayor entusiasmo, decía yo para mí lleno de admiración y alegría, «por saber tanto daría hasta las orejas»… aunque después, parece que han hecho todo lo contrario de lo que han dicho. Con la segunda, es decir por respetarlas por suposición (sic), me perdonará V., señor, pero no estoy conforme. Varias veces he pasado yo por el lado de algunos caballeros vestidos con tanto lujo, llenos de prendas, con un modo de andar tan elegante y un aire de tanta importancia, que me he dicho, «no hay dudas, este es un caballero de primera calidad, de aquellos que les cuelgan muchas campanillas»; y al pasar me he desviado lo bastante para que conociera el respeto con que le miraba, además de tener yo el sombrero en la mano desde antes de llegar y hasta después de haber pasado: ¿y qué ha hecho el respetable caballero?, nada; como si no me hubiese visto, o como si me confundiera con un animal, pasar con cuerpo erguido y vista al frente. Extrañando yo esto se lo he contado a algunos amigos a quienes he dado las señas, y resulta, que no hay peor amo que el que fue criado. Y por lo que hace a la tercera, tenga V. la bondad de oír lo siguiente.
»Me contó mi tío que hace algunos años se disputaban el mando en el pueblo de su naturaleza dos de los principales señores entre quienes también se hallaban divididas las simpatías de sus convecinos, desde la más alta alcurnia hasta su clase más humilde; y que tanto uno como otro de dichos dos señores habían tenido sus épocas de dirigirlo todo, rodeados de ese prestigio que nunca falta en las poblaciones pequeñas a los que se hallan colocados en primer término; pero que no obstante la emulación que entre ellos reinaba cualquiera que se atuviese a las apariencias les creería unidos de buena fe dirigiéndose a un mismo fin. Que por último, el diablo que siempre la ha de hacer, tiró de la manta y ya se fue haciendo público el antagonismo que los dividía; y que en una reyerta que tuvieron sobre cuál de los dos había hecho más beneficios o males al pueblo, llegaron las cosas al punto de echar mano de sus esclarecidos linajes, que parece era una de sus primeras manías. Que con tal motivo fue cada uno en busca de sus papeles, y de vuelta prepararon dos hermosas fuentes de plata donde vertieron agua de la más pura y cristalina para depositar en ellas aquellos venerandos documentos de tantos siglos. A poco rato de sus respectivas observaciones, fueron cerrando los ojos por grados hasta exclamar unánimemente: «Preferimos quedarnos ciegos a presenciar lo que delante de nosotros está pasando ». Y con mano trémula se dieron prisa a sacar los pergaminos de las fuentes que borbotaban tinta, pero que, con admiración suya, en nada los había alterado ni menos descompuesto. La tinta y los papeles eran homogéneos… aquella derivada de estos.
AMO.— No más, Canalejas. No siento tanto el que te hayas vuelto loco, que como con tus dislates me vas trastornado también la cabeza. Conque retírate y déjame en paz.
CRIADO.— ¡Señor!… ¿Entonces no me deja V. que le diga el chasco que me sucedió el otro día y que aún no se ha podido borrar de mi imaginación?
AMO.— No, Silvestre, no: por hoy ni una palabra más; si de aquí a algunos días estuvieres más cuerdo, entonces será otra cosa. Vete.
S/f.
(15 de noviembre de 1862)