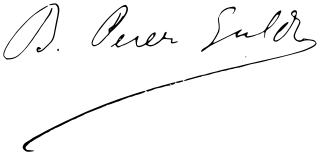[Cuento] El pórtico de la gloria, de Benito Pérez Galdós
I
SUBLIME HASTÍO
Es cosa averiguada que en aquella excelsa región que designaron los antiguos con el nombre de Campos Elíseos reinaba desde el origen de los tiempos un fastidio clásico, y que las almas de artistas inmortales confinadas en ella se aburrían de su vagar sin término por las soledades umbrosas, sin frío ni calor, espacios tan primorosamente tapizados de nubes, que nadie supo allí lo que son roces de vestiduras, ni ruidos de pasos, ni ecos de humanas o divinas voces. Allí, la media luz desvanecía las imágenes en opacas tintas; allí, la suprema calma fundía todos los rumores en una sordina uniforme, sin principio ni fin, semejante al monólogo de las abejas. Confundidos el aquí y el más allá, atenuadas las relaciones de cerca y lejos, la distancia era la tristeza vagamente expresada en la perspectiva. Todo estaba en sí mismo y alrededor de sí mismo. Era la claridad obscura, la sombra luminosa, silencioso el ruido, el movimiento inmóvil, y el tiempo… un presente secular.
Bueno, señor… pues falta decir que allí moraban por designio de la divinidad que llamaron Zeus o Theos, no solo los que en el mundo gentilico cultivaron las artes de la forma visible, sino los que hicieron lo propio en todo el tiempo que llevamos de ciclo cristiano. Al principio se estableció, con pudibundos temores, una separación decente entre las almas paganas y las cristianas (porque la humanidad vestida no se escandalizara de la desnuda); pero al fin los dioses, más tolerantes que nosotros, mandaron destruir los linderos entre una y otra casa de almas, y allá las tenéis juntas, no por eso menos aburridas. Los poetas y artistas de la palabra gozan de un cielo más divertido en otra parte de la inmensidad ultraterrestre.
Bueno, señor… debe añadirse que aquellas señoras almas no se hallaban en estado o condición puramente espectral. Disfrutaban de una naturaleza peri-corpórea o peri-materiosa, de tal suerte que su diafanidad y ligereza locomotriz no las privaba de una discreta vida sensoria, vagos deseos y remembranzas, vislumbres de pasiones. Procediendo en conocimiento de las cosas con la lentitud propia del medio en que residían, los inmortales tardaron un par de siglos en tener conciencia clara de su aburrimiento. Cinco o seis siglos emplearon luego en convencerse de que les agradaría volver a poner en ejercicio sus facultades creadoras y plasmantes. Hasta los diez siglos, largos de talle, no se determinó en ellos la nostalgia con caracteres de irresistible pena. Catorce siglos, transcurridos perezosamente, produjeron el anhelo de protesta, los propósitos de emancipación. Llegó un día, mejor será decir semana de siglos, en que la gloriosa muchedumbre no hacía más que maldecir su destierro; y por fin las almas se concordaron en una idea firme, en un propósito fuerte y voluntarioso: sublevarse. En los celestiales aposentos estalló toda la rebeldía compatible con la naturaleza de aquellas almas, de tan pobre corteza corporal vestidas. Dos siglos más de incubación revolucionaria, y un día (largo como rosario de años), estalló la formidable revolución, con susurro tumultuoso y aleteo de formas opalinas. «Rómpanse los velos de la eternidad —decían en aquella lengua que en lo humano no tiene expresión posible,— desgárrense los senos blandos de esta mansión vaporosa. Que nos traigan el fuego para restaurar con él en nuestras almas la vida de las pasiones; que nos traigan el barro para amasarnos de nuevo en la miseria humana. Queremos vivir, luchar; queremos goces y sufrimientos. Queremos perseguir la gloria en las ansias del trabajo, buscar la esperanza en el fondo mismo del desaliento. Abajo el descanso y esta inmortalidad insípida. Reclamamos el derecho a la existencia bruta. ¡Vivan los animales y mueran los dioses!».
Dicen las historias que gobernaba aquellos ámbitos un divino varón, por no decir divinidad, esposo morganítico de la diosa Ops, y que por tanto venía a ser el padrastro de los dioses. Y añaden que el tal, llamado por unos Criptoas, por otros Rapsa, hijo y nieto de Titanes, persona corajuda y malcarada, temeroso de que su autoridad se menoscabara con una inconsiderada resistencia, pensó en componendas y transacciones. Poniendo en su rostro máscara benévola. trató de apaciguar a los amotinados con estas razones: «Calma, caballeros. Marchemos, y yo el primero, por la senda humana».
II
LA GUERRA ELÍSEA
Poco menos de medio siglo transcurrió desde las primeras manifestaciones revolucionarias hasta que el descontento de las almas rebeldes se tradujo en hechos que pusieron en peligro real la dignidad del severo Criptoas. Arremetían las almas al dios y su corte con grave tumulto, como de airecillos que van y vienen jugueteando en corrientes opuestas. Vértigo de sombras corría de una parte a otra. El solio de la autoridad iba de aquí para allí dando vueltas, como vacío cucurucho de papel arrebatado del viento.
Y así pasaron tiempos de tiempos. Claro, como allí no había días ni noches, ni ayer ni hoy, sino que todo era un hoy de padre y muy señor mío, un hoy continuo y sin demarcaciones, los sublevados tardaron un ratito, no menor que sesenta y tantos años, en darse cuenta de los formidables elementos de resistencia que Criptoas (por otro nombre Rapsa), juntó y organizó contra ellos. Eran unos angelotes semidivinos, almas de artistas también, educados, en la disciplina, en el espionaje y en diferentes artes militarescas y policíacas. Autores hay que señalan el origen de este batallón disciplinario en la raza de los Kriteriotas, del tiempo en que Saturno se desayunaba con sus hijos, de la cual raza se derivaron los Zoozoilos. Sea de esto lo que quiera, en la guerra elísea el dios gobernante quiso enaltecer a sus defensores y robustecer en ellos el espíritu corporativo, para lo cual, lo primero que se le ocurrió, antes que uniformarlos y someterlos a ordenanzas, fue darles su propio nombre, y de aquí que les llamó Rapsitas.
Los cuales defendían el principio de autoridad con fiereza no inferior a la de los rebeldes, y con extraordinaria rapidez de movimientos. Entre el ataque y la represión no transcurrían espacios de tiempo mayores de medio siglo, y entre golpe y golpe apenas mediaba la vida de tres o cuatro generaciones de las nuestras, las cuales, como sabemos, pasan y pasan tan fugaces, que los viejos nos decimos a cada instante: «nacimos ayer».
Por último, transcurrió un lapso de tiempo incalculable, durante el cual mil encuentros reñidísimos conmovieron toda la región. Mas no puede decirse que la lucha ensangrentaba el suelo, porque allí no había suelo propiamente, y lo que es sangre, tampoco existía en las venas de los inmortales. Cadáveres no resultaban tampoco, ni siquiera heridas o contusiones, y al vencido se le conocía por una vaga chafadura de las líneas peri-corpóreas o por ligeras atenuaciones de la luz que los envolvía.
Para no cansar: los rebeldes fueron vencidos, y de sus alardes de emancipación no quedó más que una impotencia desesperada. La historia de esta guerra nos la ha transmitido Clío en dos docenas de palabras espaciadas por décadas. Entre letra y letra, bostezan los lustros.
III
TRANSACCIÓN
Y añade la Musa que no teniéndolas todas consigo el bárbaro Criptoas, y deseando prevenirse contra nuevos desmanes, pensó muy cuerdamente que para el sostenimiento definitivo de la paz elísea, convenía transigir, en parte, con alguna de las ideas de la espiritualidad rebelde. Allá, como aquí, las revoluciones inspiradas en honrados móviles, acaban por imponer a la tiranía parte de su criterio, aun en el caso de ser ruidosamente vencidas.
Un par de centurias estuvo el feo Criptoas con el dedo índice clavado en la sien, y de su meditación profunda salió una idea, que no tardó en consultar con Ops, la cual, en su vejez de eternidades empalmadas, vivía soñolienta debajo del trono, tumbada sobre pardas nubes, sin darse cuenta de lo que en aquellos reinos ocurría. Comunicáronse marido y mujer sus pensamientos, echándose el uno al otro monosílabos como truenos y miradas como relámpagos, y firme al cabo en su resolución el tirano, llamó a los principales de su guardia rapsita, y les ordenó que buscasen entre la muchedumbre vencida a los más señalados como instigadores de motín. Revolviendo por aquí y por allá, no tardaron los de la guardia en encontrar una docena de ellos, entre los cuales escogieron dos, que habían sido, durante la pasada guerra, los más bravos y revoltosos, verdaderos caudillos o capitanes de la tumultuosa hueste. Cogidos y bien asegurados, fueron llevados a la fosca presencia del soberano.
Era el uno un gallardo mocetón, que en su rostro, facha y porte, revelaba la estirpe helénica, hermoso como Júpiter, sin más vestido que el estrictamente necesario para dejar a salvo el principio de decencia; arrogante en sus andares, atlético de formas, el mirar dulce, la palabra rítmica y grave como un verso de Homero. El otro, radicalmente distinto en lo visible y lo invisible, era un vejete díscolo y regañón, de ojos vivarachos, boca burlona, mal rapadas barbas y ademanes inquietos. Poco se veía de su cuerpo, siempre envuelto en una capa parda, que sabe Dios los siglos que tendría, y ni delante de los dioses se quitaba el sombrero peludo, encasquetado hasta el cogote. Diferentes como pueden serlo el cielo y la tierra, algo no obstante había de común entre los dos, y era un cierto aire de orgullo, más bien costumbre o resabio de sostener la propia independencia en, sobre y contra todas las cosas divinas y humanas. ¡Y qué cosa tan rara! aunque ambos habían acaudillado formidables cuadrillas de almas en la pasada guerra, no se conocían. Al verse juntos y conducidos, que quieras que no, a la presencia del dios, se miraron, y recíprocamente se despreciaron…
En las gradas del trono, ambos esperaron con olímpica dignidad la resolución de aquel bárbaro a quien las realidades del Gobierno habían enseñado a ser hábil político. Criptoas les agració con una sonrisa, queriendo ser paternal y tolerante. «Hijos míos —les dijo con toda la pausa que en los discursos de aquella gente se usaba, pues no sonaba un vocablo hasta que no se perdían en las soledades infinitas los ecos del anterior— hijos míos… venís en representación de todas las almas que viven bajo mi amoroso gobierno, y lo que voy a deciros, lo transmitiréis a toda la falange que los siglos han traído a esta mansión gloriosa. Sabed que la reina Ops, vuestra madre, y yo, Criptoas, hijo de Titanes; hemos pensado un poco en vuestro programa. Salvado el principio del autoridad, y restablecida la paz, no vacilamos en concederos algo de lo que nos pedíais. De los hombres hemos aprendido este sistema. Rechazamos lo que se nos pide tumultuariamente; aceptamos lo que por las vías de la razón se nos manifiesta… Bueno, señor; se acepta el principio de la limitación de vuestro aburrimiento. Ops y yo acordamos, después de maduro examen, abrir en las grandiosas eternidades de este recinto algunos paréntesis de vida temporal. ¿Veis aquel fondo obscuro de los Campos? Pues allí está el misterioso muro que nos separa de la humanidad a que pertenecisteis. En ese muro abriremos una puerta por la que podréis comunicaros con el llamado mundo de los vivos. Saldréis, cuando os llame fuera la inquietud; tornaréis, cuando de dentro os atraiga el descanso. Pero hemos de establecer premáticas que regulen así la entrada como la salida, para que esto no parezca taberna o casino, y conservemos todos la dignidad que nuestra condición de seres inmortales nos impone».
Calló el ladino Criptoas, y acariciándose las barbas cerdosas que desde su cara hasta más abajo de las rodillas le colgaban; observó en la cara de los dos inmortales el estupor que sus palabras producían.
«Ante todo —les dijo después de una pausa, acerca de cuya duración no hay dato ninguno en nuestra ciencia cronológica,— quiero saber quién sois, cómo os llamasteis en el mundo, cuáles fueron y son vuestras aptitudes, pues en ellas he de fundar la idea que me propongo realizar. Si en la guerra trabajasteis ambos fieramente contra mí, en la paz habréis de trabajar por vosotros mismos y por vuestros hermanos bajo mis paternales auspicios».
No se atrevían a desplegar sus labios los dos inmortales; pero instigados a romper el silencio por los rapsitas que les custodiaban, habló primero el que parecía helénico, diciendo con voz entera:
«Señor, yo soy Fidias… Fidias, señor. ¡Por Júpiter! Creo que basta».
Y el otro, poniendo en su cara toda la displicencia humana, y acompañando su palabra de un mohín impertinente, declaró en esta forma:
«Yo soy Goya… Goya, señor… ¡Ajo! Me parece que he dicho bastante».
IV
O PESADAS, O NO DARLAS
«¡Fidias, Goya…! —repetía el Dios peinándose la barba con los dedos—. Dos nombres que me suenan, sí, señor, me suenan… No estrañéis que no os distinga como sin duda merecéis. Entre tanta gente inmortal como aquí tenemos, entre tantísimo nombre, yo me confundo… Fidias, Goya… Sí, sí… ya voy recordando. La memoria flaquea en estas eternidades de olvido… Bien».
Ops, asomó por debajo del trono, arrastrándose como un gato; se desperezó, abrió los ojos, y mirando a los inmortales enroscose otra vez sobre sí misma, buscando en el sueño el descanso de aquel esfuerzo de observación. Fidias, Goya…
Los rapsitas, que todo lo saben, ayudaron la memoria del Dios, refiriéndole casos y cosas, referentes a los dos inmortales.
«Ya sé, ya… —decía Criptoas—. Tú brillaste en aquella dichosa Atenas, y por tu arte de la escultura fuiste considerado como pariente de los dioses. Tú luciste en la región occidental un ratito después que tu compañero. Entre uno y otro apenas median algunos siglos. Tú, con pedazos de mármol, hiciste imágenes de dioses en figura humana; tú pintaste graciosas mujeres, bellezas picantes, pueblo maleante…Ya me acuerdo… ¡Goya, Fidias! pueblo maleante…
»Ambos debierais ser inolvidables, y lo sois sin duda. Pues bien; atendedme ahora. Quedamos en que mando abrir la puerta que nos comunicará con la humanidad. Se compondrá de dos gruesos pilares unidos en lo alto por un frontón. Cada uno de vosotros me ha de hacer un pilar, poniendo en la obra todo su ingenio y maestría. Ni a ti, Fidias, te pido obra de escultura exclusivamente, ni a ti, Goya, te pido pintura. Fundidme las dos artes; arreglaos de modo que contorno y modelado, color y anatomía, aparezcan en perfecta síntesis. ¿Me entendéis? ¿Entendéis bien esto?».
Los dos inmortales no dijeron nada. Parecían estatuas.
«Y hay más —prosiguió Criptoas—. Es condición, sine qua non, que entre los dos pilares, después que hayáis expresado en ellos todo vuestro sentir, resulte una armonía perfecta cual si ambas obras fueran de una misma mano. Enseñaos el uno al otro, haced cambio feliz de vuestras aptitudes y conocimientos, casad y unificad vuestras almas de suerte que Fidias posea todo lo bueno de Goya, y Goya todo lo bueno de Fidias, y ponedme ahí la estética ideal y suprema…».
Los dos inmortales continuaban perplejos mirando a lo infinito. Volvió a asomar por debajo del trono la cara de Ops, semejante a la de un gato paleontológico, y les miró con sus ojos de esmeralda, relamiéndose el hocico.
«Y hechos ambos pilares —prosiguió el Dios con sublime socarronería— y aceptados por mí como buenos, conforme al canon que acabo de manifestaros me haréis el frontón que ha de coronar la incomparable obra. En él trabajaréis unidos y en perfecta concordia, repartiéndoos la tarea. Os dejo en libertad para elegir las formas que creais más propias. Solo os exijo que vuestras ideas se produzcan con una concordia absoluta de ambas personalidades. La obra de arte que espero de vosotros ha de resplandecer por su belleza, por su armonía, por su unidad… y no digo más, pues todo está dicho. Hechos los dos pilares y el frontón, se abrirá la salida. Inmortales, podréis daros una vuelta por la vida terrestre y tornar al descanso cuando gustéis».
Viendo que las dos almas no se movían ni expresaban cosa alguna, Criptoas las mandó retirarse, diciéndoles por despedida:
«Comenzad ahora mismo, haraganes. Ops y yo no cesaremos de alentaros con nuestras miradas. No os tasamos el tiempo. Aunque tardarais tantos siglos, como pelos tengo yo en mis barbas, no os daríamos prisa, ni mostraríamos impaciencia. Manos a la obra. Toda la falange de inmortales os contempla».
Al retirarse Fidias y Goya, encaminándose lentamente hacia el espacio, donde debían emprender su tarea, se miraron, ¡ay!, con supremo rencor.
Madrid, 1896