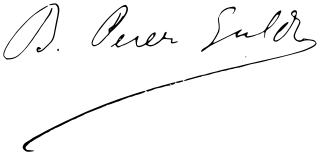[Cuento] Ciudades viejas, de Benito Pérez Galdós
I
Peregrino infatigable, he corrido de una parte a otra por los senderos menos trillados y las regiones más bravías y solitarias de esta vieja Península, persiguiendo la nota de color, el dejo de castizo, los resabios característicos de la vida española en ciudades viejas, en villas y lugares desmantelados que tuvieron grandezas y hoy solo guardan, entre sus escombros, miseria y desolación.
Espero contar lo que vi y admiré en Tordesillas, Villalar, Olmedo, Osma (la vieja Uxama), Madrigal de las Altas Torres y otros lugares interesantísimos que la Historia ha querido hacer memorables. Pero a la cabeza de estas semblanzas de pueblos he de poner la de El Toboso, porque al entrar en esta que Cervantes llamó gran ciudad, sentí tan intensa emoción que no acierto a describirla. ¡Y esto sentía yo junto a las tapias de un pueblo donde jamás ocurrió nada, históricamente hablando! Lectores míos, preguntad a un ciudadano de Noruega, de Rusia, de Norte América, del Brasil o de Australia qué piensan de las grandes cosas acaecidas en Tordesillas, en Toro, en Valladolid y en Zamora y alzarán los hombros, dando a entender que no les importa nada de lo que allí ha pasado. Pero nombradles El Toboso y exclamarán: ¡Oh, El Toboso! La patria de Dulcinea, la metrópoli del ideal más hermoso que vieron los siglos, la suma perfección femenina que mueve al hombre a colosales empresas. Claro es que la exaltación de los caballeros enamorados puede terminar en desengaño amarguísimo. Pero esto no importa; tal es la fuerza de la peregrina hermosura, excelsas virtudes y discreción de la dama, que esta no tarda en ganar la devoción caballeresca y mística de otros adalides. Los caballeros aman, luchan y son devorados por la muerte. Dulcinea es eterna, y aquí la tenéis en sus alcázares del Toboso, ahechando piedras preciosas y labrando ricas telas de oro, sirgo y perlas contestas y tejidas.
Desde Quintanar de la Orden, donde asistí a una reunión política con varios amigos, fui a El Toboso en cómoda tartana de un rico hidalgo tobosino, de quien hablaré más adelante. El pueblo me pareció alegre, destartalado, grandón, de una irregularidad deliciosa. Por calles que empezaban en plazoletas y concluían en recodos tortuosos, me lancé solo en busca del lugar cervantino, que es aquel donde se alza la iglesia parroquial, de maciza construcción y elevada torre, lindero entre el caserío y los campos manchegos por occidente o medio día. Por aquí entraron, al filo de media noche, Don Quijote y Sancho, viniendo de Argamasilla.
Ansioso de reproducir la incomparable escena, aguardé la noche, y solito, sin compañía de amigos ni curiosos, me planté frente a la iglesia, para que fuera completa la ilusión. Oí los desaforados ladridos de todos los perros del lugar, el rebuzno de algún burro, el gruñir de cerdos y el mayido de los gatos. Inmediatamente sentí a mi espalda las pisadas de Rocinante y del rucio.
«Aquí están» —pensé—, y al punto me sentí estremecido por la voz del grave Caballero de la Triste Figura, que así decía:
—Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea; quizás podrá ser que la hallemos despierta.
Contestó Sancho con evasivas marrulleras, temeroso de que su amo descubriera los enredos y mentiras que le contó en Sierra Morena. Don Quijote habló así:
—Hallemos primero una por una el alcázar, que entonces yo te diré, Sancho, lo que será bien que hagamos: y advierte, Sancho, que o yo veo poco, o aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre, la debe de hacer el palacio de Dulcinea.
Avanzó unos pasos el Caballero y viendo el bulto que hacía la torre, reconoció que estaba enfrente de la parroquia del pueblo y dijo:
—Con la iglesia hemos dado, Sancho amigo.
SANCHO.— Ya lo veo, y plegue a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo dicho a vuesa merced, si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar en una callejuela sin salida.
DON QUIJOTE.— Maldito seas de Dios, mentecato: ¿a dónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?
Disputan un rato con gran donaire el señor y el escudero sobre los dichosos alcázares, y Sancho le dice que cómo ha de encontrar él a media noche el tal palacio si el mismo Don Quijote, que lo ha visto de día, no sabe dar con él.
DON QUIJOTE.— Tú me harás desesperar, Sancho. Ven acá, hereje, ¿no te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta?
SANCHO.— Ahora lo oigo, y digo, que pues vuesa merced no la ha visto, ni yo tampoco… Así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un puño en el cielo.
Estando amo y criado en estas pláticas vieron llegar a un mozo de labranza con sus mulas, el cual venía cantando el conocido romance: Mala la hubisteis, franceses… Con su habitual gentileza y cortesía le interrogó Don Quijote sobre los consabidos palacios de la sin par señora. Contestóle el mancebo lo que consta en el libro inmortal y arreando sus mulas se fue a donde su obligación le llamaba. En esto, Sancho, hombre muy ladino de sutiles trazas, propuso a su señor que se retirase hacia un bosque cercano donde aguardarían la salida del sol. Anhelaba Sancho sacar del pueblo a su señor porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena. Y yo digo ahora que el gran Panza sería un ministro habilísimo y político sutil en los tiempos que corren. Véase aquí su ingenioso razonamiento, «Llevo a mi amo al bosque; le dejo allí; me vuelvo yo al Toboso con la encomienda de buscar el palacio y ver a mi señora. Desta manera, y estirando el tiempo a fin de dar espacio a mi diligencia, con la ayuda de Dios encontraré una linda fábula para engañar a mi señor Don Quijote. Este amo mío, que es el caballero más valiente del mundo y habla como los propios ángeles cuando se pone a ello, tiene en el caletre un agujerito por donde se cuelan los desatinos más gordos que cabe imaginar y dentro se quedan trastornándole el seso, mayormente si los desatinos vienen de algún mágico encantador de estos que alborotan y sacan de quicio a la caterva de caballeros andantes». Así, o en parecidos términos, discurrió Sancho, y de sus cavilaciones hubo de salir la ingeniosa máquina que le sacó de su aprieto al siguiente día.
Dejo a Don Quijote y a su escudero camino de la floresta y me pierdo en las oscuras calles del Toboso.
Pues Señor, amaneció el nuevo día y pude ver y observar en la patria de Dulcinea cosas que no parecerán quijotescas, pero en cierto modo lo son… A media mañana me encontraba descansando en la casa del generoso amigo que me llevó al Toboso, la cual está situada junto al convento de las Trinitarias, en aquella parte de la ciudad por donde entramos viniendo de Quintanar de la Orden. Era la casa grandísima, muy cómoda y holgada, de un solo piso, al ras de la calle, y el dueño de ella era el tipo del rico hidalgo campestre, de donde vino que le llamáramos el caballero del verde gabán.
Este y los amigos que me acompañaron desde Quintanar lleváronme al visiteo de varias familias del pueblo y a ver lo que en este había de notable. A mi parecer poco encerraba el Toboso digno de ser visto. En diferentes casas acomodadas entramos de visita y en ellas vi caballeros y señoras de Madrid, que nada me interesaban. En ninguno de estos sitios se habló de Dulcinea ni para nada la mentaron. Por las calles iba tras de nosotros un grupo de curiosos. Entre ellos distinguí a un hombre de traza lugareña, el cual, a ratos, se confundía con los señores tobosinos que nos acompañaban, como queriendo entrar en conversación. Tanto se movía en torno mío que hube de fijarme en él. Era zanquilargo y enjuto, de más que mediana edad, pelo entrecano, cara risueña, ojos muy vivos, reveladores de un carácter apacible y alegre. A una pregunta mía, el tobosino, que iba a mi lado, me dijo:
—Pero, ¿no conoce usted a Jesús?… ¡Eh! Jesús, ven aquí, que quiero presentarte a estos señores, tus colegas de Madrid.
Mientras el tal Jesús me saludaba, extremando su entusiasmo con abrazos y estrujones, otro de mis acompañantes exclamó:
—Aquí tiene usted la primera celebridad del Toboso; Jesús del Campo, es el único republicano que existe en esta villa y contornos.
A esto siguió la sentida invitación de Jesús para que honráramos con nuestra visita su morada humilde. Caminando hacia esta me contaron que Jesús, no hallando en el Toboso ciudadanos que quisieran ayudarle a formar el comité republicano, lo formó con sus propios hijos. Al mayor de estos, cuando solo tenía seis años, le nombró secretario. Los demás, a medida que iban creciendo, ingresaban en la plana mayor del republicanismo tobosino. Tenía una hija a quien puso el nombre de Marsellesa. En la fecha de este relato, los hijos eran mayores de edad y ganaban un jornal como carreteros o mozos de labranzas. Marsellesita servía en la casa de un vecino acomodado del Toboso.
Llegamos a la modesta casa de Jesús y este y su mujer, anciana, vivaracha y hacendosa, me introdujeron en una salita muy limpia, cuyas paredes vi totalmente tapizadas con retratos de celebridades republicanas, recortados de los periódicos. Allí estaban todos, desde Pi y Margall, Orense y Castelar, hasta Castrovido, Menéndez Pallarés y Sol y Ortega. Hablando con Jesús, en su propio albergue, pude hacerme cargo de la honrada convicción, de la fe ardiente y del fervor político de aquel hombre sin semejante. Fuera de la República no había más que desdichas y fieros males. Dentro de ella, cuando viniera, y tenía que venir, de grado o por fuerza, estarían todos los bienes. Confiaba ciegamente en que vendría pronto, y buena falta hacía. Afirmándolo así el bueno de Jesús iba enumerando con potente voz reformas que acometer, entuertos que enderezar, injusticias que destruir, malandrines que vencer, cuentas que ajustar y otras mil desventuras que no tendrían remedio hasta que trajéramos la niña bonita. La mujer de Jesús, apoyando a su marido con firmeza un tanto socarrona, me dio a entender que el jefe del republicanismo tobosino estaba un poquito ido de la cabeza; pero que convenía dejarle con su tema.
Mi visita a la modesta vivienda de Jesús, me fue más grata que las que hicimos al señorío de la burguesía madrileña y manchega, gente por lo común encopetada y desaborida. De regreso a mi hospedaje hablé largamente con Jesús, que a mi lado iba. A las preguntas que le hice acerca de sus propagandas contestome que no había podido hacer ningún prosélito en aquel vecindario; pero que él no descansaba y seguía laborando. No dudaba del éxito, que había de venir por caminos invisibles e inesperados acontecimientos.
—Cuando menos se pensara —me dijo— España se acostará monárquica y se levantará republicana. Para creerlo así me fundo en la fuerza de mi querer, la cual es tan grande que movería las montañas del Toboso, si aquí las hubiera. Yo, señor mío, llevo la República en mi alma, y a solas hablo con ella y le digo: «Señora de mi alma y de mis pensamientos, cuando vengas no te pediré nada para mí. Pobre soy y pobre seré toda la vida. Componte como puedas para nombrar tus ministros y toda la alcahuetería política que ha de servirte. Para mí nada, nada».
A esto le dije yo que su persona me recordaba la de un caballero manchego que asombró al mundo con sus hazañas, y añadí:
—Como usted, amigo Jesús, lleva en su alma a su señora, la República, llevaba en la suya Don Quijote a la sin par Dulcinea, cifra y compendio de la hermosura y discrección. A esta Dulcinea debió usted conocerla, don Jesús, porque era del Toboso.
Respondiome Jesús que no la había conocido porque la tal señora era de pasados tiempos; pero que noticias tenía de ella y de su nunca vista hermosura, garbo y gentileza. Finalmente, llegando a la casa de mi generoso huésped, dije al corifeo de los republicanos tobosinos que tendría yo mucho gusto en conocer a su hija Marsellesa. La respuesta de Jesús del Campo fue como sigue:
—La conocerá usted, señor; vendré a buscarle esta tarde y la veremos. Aunque mi hija es de condición humilde y sirve en una casa, llevando el cántaro a la fuente, quedará usted pasmado de su arrogancia, donosura y salero. No cambiara yo a mi Marsellesa por aquella moza gentil Aldonza Lorenzo, a quien los antiguos pusieron el mote de Dulcinea del Toboso.
II
© Cabildo de Gran Canaria, 2013. ISBN: 978-84-8193-663-3El generoso hidalgo que nos trajo de Quintanar nos obsequió aquel día en su amplia morada. Aunque no dominaba el color verde en su vestido y arreos, dime en llamarle el caballero del verde gabán, por la buena vida que se daba en relación con su hacienda copiosa. Solo por esto y por su esmerada cortesía y vasta ilustración, le hallamos parecido con el don Diego de Miranda, a quien Don Quijote encontró pocos días después de salir del Toboso. Nuestro amigo no era casado, ni tenía un hijo poeta. La mesa en que comimos no la presentara mejor el más nombrado repostero de los Madriles. Mozos diligentes y criadas muy guapas nos servían. Los ricos manjares competían con los vinos excelentes. De sobremesa platicamos alegremente de lo humano y lo divino. Se me olvidaba decir que antes de la comida nos enseñó toda su casa, que era tan grande como un mediano pueblo; los patios sucedían a los patios y no tenían fin los aposentos en que guardaba sus cosechas, graneros, bodegas, almacenes de quesos, y, por último, las cuadras, donde se alojaban el sinnúmero de mulas destinadas al transporte y labranza. Las aves de corral no se podían contar, ni menos los perros, gatos y otras alimañas, que completaban la rústica familia.
Y ahora, complacientes lectores, doy un brinco en mi relato y vuelvo junto a Sancho Panza, a quien dejé en el camino del Toboso, discurriendo el arbitrio que usar podría para salir airoso del aprieto gravísimo en que su amo le puso. Hombre de refinada astucia y conocedor del genio de su amo, sacó de su mollera la invención peregrina de hacer creer a Don Quijote que tres aldeanas puercas, montadas en borricas, eran Dulcinea y sus damas, que salían a recibir al caballero, radiantes de hermosura y eclipsando al mismo sol con el brillo de sus galas principescas y el arreo suntuario de las hacaneas que montaban.
Perdóneme la mezcolanza cronológica que les hago refiriendo a un mismo día la reproducción de la visita de Don Quijote y Sancho al Toboso y las cosas insignificantes que me ocurrieron en la patria de Dulcinea. Tres siglos median entre aquello y esto. La escena del bromazo que el escudero dio a su trastornado señor es de tal belleza en el texto cervantino, que no me atrevo a reproducirla y menos a extractarla. ¡Nadie la mueva, vive Dios! Si los cuadros de índole humorística pueden igualarse a los de carácter épico y entonado estilo, sostendría yo que el pasaje del encantamiento de Dulcinea a la salida del Toboso es digno del padre Homero. Si bien se mira la escena no es enteramente cómica, sino más bien una feliz amalgama de burla y duelo, una mueca que deriva en emoción intensísima. ¿Quién no se siente hondamente afligido ante la desolación y amargura del bravo Caballero, al ver hecho polvo su ideal y pisoteadas, por las borricas, sus altas ilusiones?
Ya era media tarde cuando Jesús del Campo fue en busca mía, como me propuso, para llevarme a la presencia de su hija Marsellesa. Tales eran mis ganas de conocer a la hembra que ostentaba nombre tan simbólico dentro del idealismo republicano, que cogí del brazo a Jesús y le obligué a marchar de prisa por encrucijadas y plazuelas.
—Ya estamos cerca, señor —me dijo el buen Jesús—, al fin de esta calle está la casa en que sirve la chica. Su amo es un tal Cernudas, que se dedica al negocio de cerería, hijo de otro Cernudas, que comerciaba en lanas, y nieto del Cernudas más famoso, que tuvo en las afueras, junto a la ermita de Santa Ana, un alfar donde se fabricaban las renombradas tinajas tobosinas, algunas con cabida de sesenta arrobas… No ha mucho que volvió de la fuente con el cántaro lleno, y ahora debe estar fregando en la cocina. Mi Marsellesa es limpia, como los chorros del oro… y ahora viene a pelo decirle que el nombre de Marsellesa es invención mía, pues cuando la llevamos a bautizar el cura don Liborio se negó a ponerle un nombre tan hereje y de ello resultó el denominarla conforme al almanaque de aquel día, que reza el Dulce Nombre de María. Por la Iglesia se llama mi hija Dulce Nombre, que viene a ser, fíjese usted, lo mismo que Marsellesa, y por este nombre la conoce y designa todo el pueblo.
En este punto salté yo, diciendo que, pues su nombre de pila era de tanta dulzura, yo había de llamarla Dulcinea del Toboso. Así hablábamos cuando salió del portal cercano una moza de buena estampa, esbelta, garrida, de gracioso palmito, alta de pechos y ademán brioso, que vino a saludarnos risueña y un tantico ruborizada.
—Marsellesa, hija mía —dijo el padre— aquí tienes al caballero de Madrid, que quiere conocerte.
—Alto ahí —exclamé yo, llegándome a la moza y cogiéndole la mano, que era bien formada, gordezuela y áspera como de fregatriz— protesto de ese nombre exótico y le aplico el que le pusieron en la pila del bautismo, que es Dulzuras, Dulzuritas o mejor aún el de Dulcinea, que es el que mejor encaja en el lugar donde estamos.
—Quite allá, señor —replicó la moza, retirando su mano— Marsellesa me llamo y así me llamaré mientras viva… y dígame ahora, caballero: ¿es verdad que ahora va a venir la República? Mi padre me ha dicho que usted y los caballeros que han venido de Madrid la van a traer enseguida.
—Sí, sí, guapa moza; la traeremos a escape —afirmé yo, sintiendo que en mi cabeza se iniciaba un ligero trastorno, alteración de las formas visibles—. Dime otra cosa. ¿Te has enterado de lo que pasó esta tarde a corta distancia de la salida del Toboso, por la parte de allá, donde está la parroquia? Pues salió una hermosísima princesa, alta y garrida como tú, acompañada de dos damas… Montadas las tres en briosas hacaneas, luciendo sus mejores galas y cubiertas de pedrería iban al encuentro de un famoso Caballero llamado el de la Triste Figura… Pero permitió el cielo que un rústico malicioso, que sin duda tenía pacto con el demonio, echó un infernal conjuro sobre la princesa y sus damas convirtiéndolas en tres zafias y mal olientes labradoras, montadas en borricas.
Al oír tales despropósitos, Marsellesa miró al padre y el padre a la hija, sin pronunciar palabra. Comprendí que me tenían por falto de seso al decir lo que dije… Recobrándome de mi desvarío rectifiqué prontamente, en esta forma:
—Dejen que me explique mejor. Lo que os he contado, o sea el encantamiento de Dulcinea no es cosa de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada; ocurrió el suceso hace tres siglos; pero es de tal transcendencia en la historia humana y en la vida manchega que ningún hijo del Toboso puede ignorarlo.
—Algo y aun algos sé yo de esa historia, señor mío —indicó Jesús— Pero a mi Marsellesa no le saque usted estas retóricas, que ella no entiende. Háblenos del cómo y cuándo van ustedes a traernos la República.
—Eso lo diría yo de buena gana si lo supiera —contesté—. Pero tu hija es quien lo sabe, tu hija, la llames Marsellesa, ora le des el nombre de la sin par Aldonza Lorenzo.
Y al decir esto, ni corto ni perezoso la agarré fuertemente de ambos brazos, como para llevármela conmigo. Protestó Jesús, sorprendido y enojado, y Marsellesa, con vigoroso tirón, se desprendió de mis manos, gritando:
—Téngase allá, señor, y no abuse de que soy una pobre. Apártese nora tal y déjeme ir a mi obligación, jo que te estrego burra de mi suegro. Miren con que se vienen ahora los señoritos a hacer burla de las aldeanas.
Diciendo esto echó a correr y, como una flecha, se metió en su casa; dejándonos al padre suspenso y a mí un tanto corrido.
Suspirando fuerte, Jesús me dijo:
—Señor, como usted ve, mi hija tiene muy mal genio.
—Así lo sospeché —respondile—; mas para comprobarlo le di aquel estrujón y sacudimiento que viste, no con ánimo de ofender su recato, ni para llevármela conmigo, ni para atentar a su preciosa libertad. Hícelo por darme cuenta exacta de su fiereza. Y ahora, después de la experiencia que acabo de hacer en tu hija, te digo, gran Jesús, que República sin coraje no es tal República, sino un tarro de dulce destinado a que se lo coman los reaccionarios y absolutistas.
—¡No es tarro de dulce, vive Cristo! —exclamó Jesús fuera de sí—, sino embutido de materias sabrosas, con mucha pimienta, pólvora y azufre. A fe que tiene buenas pulgas la niña.
—Sosiéguese el buen Jesús —le contesté yo—. Ya he visto y comprobado que Marsellesa es la ideal República; pero… está encantada y hay que esperar, hay que esperar…
—¿A qué, señor?
—A que Dios o los más sabios encantadores del mundo nos la desencante.
Y aquí acaba mi cuento. No acaba todavía, falta un poquito. Al día siguiente me volví a Madrid, y al mes o mes y medio recibí una carta de Jesús del Campo, rogándome intercediese con mi amigo don Antonio (don Antonio es el digno caballero que llamábamos el del verde gabán) para que este le diera una plaza de guarda en cualquiera de sus grandes posesiones. Hícelo yo, de bonísima gana. Don Antonio se portó como quien es, y todavía está Jesús del Campo, esperando tranquilamente, el advenimiento de la República. Y pasados no pocos años de estas fugaces aventuras, pregunto a los historiadores arábigos o manchegos:
—¿La hermosísima Marsellesa, se ha casado con un príncipe o con un gañán?