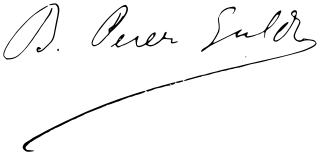[Artículo] Un duelo científico, de Benito Pérez Galdós
Santander, 8 de octubre de 1884.
El doctor Letamendi, profesor de nuestro Colegio de Medicina de San Carlos, es un sabio de mucho ingenio, hombre dotado de múltiples aptitudes y abrillanta su saber inmenso con los resplandores de una imaginación viva. Todos reconocen en él un teórico de primer orden. Sus lecciones son el encanto de la juventud escolar, porque posee un don de amenidad que es muy raro en las inteligencias que se ejercitan en ahondar los problemas científicos. Es catedrático de patología general, y Dios sabe cuán selecta ha de ser la inteligencia que acierta a exponer esta ciencia deshojándola de su natural avidez y haciéndola simpática y amable a la juventud. Posee Letamendi, además, fácil y elegante palabra y el arte de exponer en un grado de perfección tal, que sería imposible hallar quien le supere, y seguramente serán pocos los que le igualen. Por último, sabe sacar del pedernal de la ciencia, con mano poderosa, chispas de poesía y establecer admirables síntesis de esas que acusan, en la inteligencia que las produce, o bien la existencia del Deus in nobis, o bien un trato frecuente con las creaciones del arte. Y en efecto, l.etamendi es artista, mejor será decir poeta en el sentido vasto y amplio de esta palabra, desvirtuada por su rutinaria aplicación a los individuos que hacen versos; es también músico y, por fin, no hay rama del arte a que no llegue más o menos su famosa erudición. Conversando, encanta; porque es ligero y profundo a la vez, paradógico y exacto, ameno e instructivo, médico y filósofo, hombre de mundo, poeta, estudiante curioso y maestro infatigable.
Pues bien: en los días en que más viva estaba entre nosotros la preocupación del cólera y de los cordones sanitarios, apareció en la prensa una larga y erudita carta del sabio profesor de San Carlos, exponiendo el resultado de sus experimentos sobre los microbios, resultado bien desconsolador ciertamente para la humanidad, pues de él se desprende que los vacteridios que producen nuestras enfermedades resisten a todos los medios de destrucción conocidos, o lo que es lo mismo, que la teoría de la desinfección es falsa, y que esos organismos microscópicos que tantos daños nos causan resisten perfectamente los medios destructores que contra ellos emplea la química.
Letamendi ha hecho sus experimentos en el bacterium termo, el diplococus cadavéricus, el vacteridio carbuncoso, el diplococus de los puercos, el bacillus phimatógenus o de la tisis y el bacterium ureo, individuos todos que en mayor o menor grado viven en nuestra intimidad, a veces dentro de nuestro organismo, seres que instantáneamente se reproducen por millares de millones, y que seguramente acompañarán a la humanidad mientras exista y vivirán en el seno de la vida orgánica, hasta que toda ella espire en brazos del tiempo.
Digamos, antes de seguir adelante, que no todos los microbios son dañinos. Con estos seres, que ahora están dando tanto que hablar, pasa como con los ángeles; es decir, que los hay buenos y malos: unos, criados para ofendernos y llevarnos a nuestra perdición; otros, para apartar de nosotros mil peligros, velar por nuestra salud y purgarnos de influencias nocivas y pecaminosas. En todos los líquidos de nuestro cuerpo nadan, haciendo graciosas curvas, infinitos seres de esta clase, cuya misión es perseguir las sustancias nocivas que pudieran inficcionar dichos líquidos. Hacen papel semejante al de los gorriones limpiando los campos de la destructora oruga. Si estos tales microbios, a quienes desde luego daremos el nombre de amigos, perecieran, moriríamos instantáneamente. Ellos son nuestros defensores de la misteriosa lucha entablada en las profundidades de lo infinitamente pequeño. Nuestro cuerpo es su campo; ellos nos lo defienden, al paso que realizan las condiciones de su vida.
Pero volvamos al laboratorio del doctor Letamendi, donde aguardan, prepárados para la observación, un verdadero rebaño de diferentes tipos de microbios.
Es impropio el término rebaño, pues parece resuelto ya por la ciencia que las bacterias no son animales, sino vegetales bien definidos, plantas elementales dotadas de movimiento y pertenecientes a la familia segunda del orden primero de las algas, las cuales forman a su vez la clase segunda de las Fhallo phytas.
La primer arma con que Letamendi ataca estos organismos es el ácido fénico, desinfectante, que, según él, ha venido a ser una religión, por el fervor con que algunos le usan y la fe que se tiene en sus resultados. Los microbios o bacterios no parecen afectados por la presencia del fenol en el medio en que viven; antes bien: creeríase que lo recibían con cierto alborozo a juzgar por la rapidez y continuidad de sus movimientos.
Diferentes soluciones del mismo benol dan el mismo resultado. Después se les ataca con el Timol, el ácido salicílico, el alcohol alcanforado, la cal, y nada: los microbios continúan vivos y más ágiles que nunca.
Pero el hombre, soberano de la creación, dispone de medios poderosos para destruir a los seres inferiores, y auxiliado de la química, va a ensayar contra ellos reactivos y soluciones que sembrarán el exterminio en las zonas habitadas por esta insolente familia menuda, que por un momento se ha burlado de la supremacía del hombre sobre todo lo creado. Contra los bacterios, prepara Letamendi la lejía de sosa cáustica y banilla, el ácido pirogálico, el amoniaco, el sulidrato amónico puro, el sulfato ferroso al 30 por 100, substancias que para el organismo humano serían mortales de necesidad. Manos a la obra, o hablando en términos más guerreros: ¡Santiago y a ellos!
¡Desilusión! Los microbios no sufren nada con estos ingredientes mortíferos, y no parecen afectados en lo más mínimo. Ni se altera su existencia ni aun disminuye la alegría de que están poseídos, alegría que es el mejor síntoma de una excelente salud y que se manifiesta en incesantes ondulaciones y movimientos natatorios. ¡Misterios de lo infinitamente pequeño!
Esas sustancias que destruyen los tejidos de los seres superiores y acaban irremisiblemente la vida,
son agua de rosas para estos pequeñísimos individuos, de guerra continua; el sabio micrófago inventa y prepara nuevos reactivos, y los aplica; observa con ansiedad el campo del microscépio esperando por momentos ver algún enemigo derecho y sus ágiles cuerpos inmovilizados ya por la muerte. Pero, ni por esas. El sulfato de cobre, la esencia de trementina pura, el cloruro mercúrico o sea sublimado corrosivo los deja en el mismo estado, es decir, vivitos y coleando.
El doctor hace constar que algunos de estos reactivos, lejos de matarles, les excita más, produciendo en ellos un estado que no sería aventurado comparar al estado de embriaguez, expansiva en los organismos superiores. Quiere decir que con las más mortíferas sustancias, esos señores microbios lo que hacen es achisparse y ponerse locos de contento. De modo que echarles sublimado corrosivo es para ellos como si les convidaran a champagne.
Siguen luego los experimentos con ácido bórico y con el ácido pícrico y con el cianuro potásico. El resultado es el mismo. No mueren los malditos, y por el contrario se muestran satisfechos y más ágiles y con más ganas de divertirse, de comer y de multiplicarse.
Cada experimento es una nueva orgía para los tales.
Lo que desean es que les echen nuevas substancias
para embriagarse más y hacer chacota de las alquimias humanas que en este caso van resultando tan ineficaces como la espada de Bernardo. El picrocianuro potásico, el pícrato de amoníaco puro, el permanganato de potasa y el ácido arsenioso producen el mismo resultado. Muchas de las soluciones indicadas son, según dice el mismo Letamendi, horrendamente mortíferas. Pues ellos siguen tan frescos; por último, se hace el experimento con agua regia o sea, ácido súdrico y clorídrico por partes iguales, el líquido más conocido y destructor que se conoce pues lo mismo ataca el oro y el platino que los tejidos orgánicos.
¡Inconcebible tenacidad de la vida de aquellos condenados seres microscópicos! ¡A los quince días de ser bañados en agua regia, continúan no sólo vivos, sino disfrutando de una excelente salud, consagrados a las ocupaciones habituales cual si se hallaran en su más adecuado elemento, nadando, ondulando, moviéndose sin cesar y aumentando considerablemente la familia, esa familia por demás venturosa, pues por nadie ni con nada puede ser destruida. Resueltamente el microbio tan pequeñito, tan misterioso, tan indefinido, planta, animal o lo que sea, puede decir: «Sólo Dios puede matarme.» El hombre, con ser lo mejorcito de la creación, no puede decir otro tanto.
Pero aguardemos la última experiencia, que se verifica con el nitrato de plata. Por fin llega el caso de observar alguna modificación en la manera de ser de los señores microbios; pero lo esencial de su existencia permanece inalterable. La modificación es perfectamente superficial y consiste en que se han vuelto negros porque la plata, reducida por la luz, se combina con la cutícula o piel de los microbios, y de aquí esa apariencia de mandingas que en nada influye en su agilidad y buenas disposiciones. A los veinte días de prueba, nadaban en el nitrato de plata como en el baño más delicioso.
En vista de estos hechos, el doctor Letamendi pregunta a sus colegas si tienen fe en los desinfectantes, si creen en la eficacia del procedimiento abortivo tratándose de epidemias, y en las fumigaciones y demás recursos preventivos. Si los hechos observados por el reputado profesor son ciertos, la desinfección curativa o individual es imposible, y en cuanto a la desinfección preservativa aplicada a los objetos llamados contumaces no queda más que un recurso: la cremación.
El fuego, pues, es el único enemigo declarado y manifiesto del terrible microbio, el fuego; pero en-tiéndase bien que la combustión simple no basta para acabar con él, pues en los humos se escapan vivos o medio vivos los enemigos del género humano. Se necesita aplicarles la calcinación completa, realizada con las mayores precauciones y seguridades. En resumen, el infierno es el único remedio contra el fiero enemigo, quemar, quemar y quemar. Juzgúese de lo que resultaría de la aplicación radical del sistema a la policía sanitaria. Como tal medicina no se puede propinar a las personas vivas, lo más grave del daño quedaría siempre en pie, aun cuando fueran reducidos a ceniza los cargamentos contumaces, las ropas y los edificios.
El efecto producido por las revelaciones del doctor Letamendi fué, como puede suponerse, tristísimo. Protestaron los profanos, protestaron también muchísimos facultativos. Quién ponía en duda la sinceridad del profesor de Patología general, quién la pureza de los productos químicos de su laboratorio. En la Prensa médica y en la lega aparecieron diferentes escritos combatiendo la inmortalidad del microbio. Teorías y observaciones se han opuesto a las terminantes conclusiones de Letamendi. Otro profesor de San Carlos aseguraba que había experimentado varias veces el dar muerte a los microbios con el gas suponítrico o del ochavo y que morían como moscas.
En el terreno puramente teórico se han presentado frente a los ensayos de Letamendi, argumentos que no carecen de pureza y que por lo menos inducen a gravísimas dudas. Hay ciertos puntos que conviene esclarecer antes de entrar en el campo de la observación. Por ejemplo: «¿Cómo se cono-
ce que un microbio está muerto?…» Conviene determinar la índole de los movimientos que realizan esos pequeños seres. A primera vista ocurre preguntar: «¿Esos movimientos ondulantes o natatorios con movimientos de vida, son movimientos propios, o simplemente de traslación y rotación, determinados por oscilaciones del medio líquido en que las bacterias se hallan?» También conviene que los sabios contesten a esta pregunta: «¿El morir, tratándose de microbio, que es? ¿Es la no facultad de reproducirse o es la inmovilidad?» No se ha determinado bien aún el concepto de vida en esos seres de misteriosa organización, indecisos entre los géneros animal y vegetal, y cuyas condiciones biológicas ofrecen todavía problemas oscurísimos que aclarar.
Y otro orden de dudas se levantan en frente de las observaciones de los histólogos: «¿Estáis seguros de ver la verdad en los microscopios? ¿El aumento colosal del diámetro de los cuerpos y la acumulación de rayos solares no pueden perturbar el órgano de la visión, simulando en el objetivo vibraciones y movimientos que realmente sólo existen en nuestra retina?» Es muy extraño que puestas dos personas a observar una misma preparación en un microscopio, vean fenómenos ópticos distintos y aprecien de diferente manera los movimientos y coloración de la cosa observada.
¡Oh! Lo infinitamente pequeño se defiende aun de las miradas humanas, a pesar de los indudables progresos de la óptica, y seguramente hay un límite que no se podrá salvar ni con los instrumentos más perfectos.
II
Pero, de cuanto se ha escrito en oposición a las observaciones del doctor Letamendi, nada ha impresionado al público tan vivamente como la carta del doctor Olavide, que también ha hecho experiencias en su laboratorio del Hospital de San Juan de Dios. La contradicción entre los hechos presentados por los dos sabios profesores es tan patente que no hay reconciliación ni avenencia posible entre ellos.
En el laboratorio de Letamendi los microbios re-sisten la potencia enérgica de substancias tales como el agua regia y el nitrato de plata; no sólo mueren sino que se encuentran bien y aún parecen alegrarse en el medio mortífero en que se les pone. Por el contrario, en el laboratorio del doctor Olavide los microbios no lo pasan tan bien. Sometidos al influjo de substancias diversas que en comparación del agua regia podrían llamarse benignas, se sienten mal a los cinco minutos, se ponen tristes, parece que se mueren y al cabo exhalan su último aliento, si cabe expresarse así. Los ensayos de Letamendi acaban con estas o parecidas observaciones:
«A los cinco días, todos vivos y más ágiles que nunca.» –
Los ensayos de Olavide terminan irremisiblemente con esta otra, que podrá no ser exacta, pero es muy tranquilizadora: «A los cinco minutos, todos muertos».
Debo indicar que el doctor Olavide está reputado como una de nuestras primeras eminencias médicas. Es indudablemente gran autoridad, y en el ramo de Dermatología ha llegado sin duda a las más altas cumbres de la ciencia. Es hombre de consumada experiencia, que ha aprendido todo lo que sabe, no en los libros, sino en los hospitales, a la cabecera de los enfermos, hojeando sin cesar esas páginas lastimosas de las dolencias humanas, tan elocuentes e instructivas. Es autor de importantes escritos referentes a la especialidad que cultiva. Su laboratorio del hospital, montado con raro esmero, le ofrece elementos nativos, genuinos y palpitantes que estudiar. Ayúdanle jóvenes profesores, amantes del estudio y entusiastas por la ciencia.
Ahora bien: ¿qué debemos pensar nosotros pobres legos, pobres víctimas de las enfermedades y epidemias, en presencia de estas dos opiniones distintas, emitidas por dos eminencias científicas? ¿A quién debemos creer, cuando el uno nos dice que ni con el agua regia ha podido destruir a nuestro enemigo, y el otro nos asegura que lo ha matado con el azafrán? ¿Muere el microbio o no muere? ¿Es la desinfección una verdad o un embuste propalado por el vulgo y consagrado torpemente por la ciencia?
Las últimas observaciones del doctor Olavide han venido a aumentar la confusión que reinaba en nuestro espíritu, pues el ilustre dermatólogo ha realizado hace días un experimento en el cual, las bacterias, puestas en contacto con el azafrán, han muerto, no así de cualquier modo sino instantáneamente, como hace constar el experimentador en un escrito que ha circulado por toda la Prensa. El experimento se hizo en presencia de tres químicos de gran reputación, los cuales se admiraron de la extraordinaria propiedad de aquella humilde substancia, tan usada en la cocina española. El azafrán no es propiamente una especie ni un estimulante, porque apenas tiene sabor, y este es en verdad poco agradable; es en realidad un ingrediente colorante y puramente decorativo en la tradicional olla española. Esta ha buscado en los pistilos de una flor cosechada en los campos manchegos ese hermoso color amarillo que le da tanto carácter, y sin el cual parece que le falta algo. Es casi seguro que desde los tiempos fenicios vienen los españoles tiñendo de azafrán sus frugales comidas. O quizá debamos a los árabes la introducción del elemento tintóreo en nuestra olla. Ello es cosa que no se sabe de cierto; ni creo que los eruditos que tratan de re culinaria hayan dilucidado este punto. La cosa en verdad no tiene mucha importancia. Pero, siendo evidente que los españoles de todas las épocas han usado este ocioso e insípido ingrediente, resulta que desde los tiempos más remotos estamos desinfectando sin saberlo.
Fuera de España el azafrán no se usa en las comidas. Los ingleses y franceses aborrecen esta manera de pintar los manjares. Usase fuera de aquí tan sólo para dar color a las pastas italianas, y en la farmacia tiene muchas aplicaciones. Con azafrán unido al colidrato de morfina se forma el láudano, tan eficaz contra las afecciones neuiálgicas. Los buenos resultados de este medicamento, aplicado empíricamente a combatir la afección colérica, decidieron al doctor Olavide a hacer el ensayo directo en el ánima vili de los temidos, inmortales y asendereados microbios. Obtenido un feliz éxito, quisieron los químicos, reunidos en el laboratorio de San Juan de Dios, determinar a cuál de los componentes del láudano se debía la derrota sufrida por los oiganismos microscópicos. Se hizo una disolución de cloridrato de morfina al 1 por 100, y, puesta en contacto con las bacterias, se vió que éstas permanecían tan campantes. Ni siquiera se amodorraban. No quedaba
duda de que la virtud bactericida estaba en el segundo componente del láudano, o sea el azafrán. Preparóse un cocimiento de este vegetal, y aplicado al enemigo… ¡asombro general! Los microbios reventaron, para decirlo vulgarmente, y no quedó duda de que habían pasado a mejor vida.
Si de este experimento resultare una verdad in-cuestionable en la práctica, ¡qué importancia tomará en la terapéutica universal esa planta manchega, apenas usada hasta ahora fuera del país donde tiene la misión de dar color al cocido y volverlo amarillo!
No en vano tienen ya en el comercio los pistilos de esta flor, que, si no recuerdo mal, es una irídea, un valor que jamás ha alcanzado ningún vegetal. El azafrán vale, poco más o menos como el oro. En otros tiempos, se vendía a onza la onza. Hoy la extensión del cultivo, y quizás la reducción del consumo, le ha hecho desmerecer un poco. Pero si resulta que con azafrán se cortan las epidemias de cólera, administrándolo al interior en soluciones más o menos fuertes, o en enemas o en otra manera de asimilación, valdrá la flor manchega un ojo de la cara.
El doctor Olavide y los demás sabios que asistían al experimento no quisieron levantar mano de él sin ensayar otras substancias. Tocábale aquel día turno a los más picantes y característicos componentes de nuestra cocina. El ajo, la cebolla, el peregil fueron servidos a los señores microbios, por ver qué cara ponían al tomarlos, y debieron ser de su gusto estos vegetales, porque no sólo no morían en contacto con ellos, sino que tenían los movimientos más enérgicos. Favorecen, pues, la vida de las bacterias y no deben comerse en tiempo de epidemia. Lo mismo se diría del gazpacho si los experimentos de aquel día no pusieran también en claro la incompatibilidad del ácido acético o vinagre con la robusta vida de los señores microbios.
III
Ahora falta compaginar los experimentos del doctor Olavide con los del doctor Letamendi. ¿Quién será el guapo que los concuerde y obtenga de la amalgama un principio cierto del cual resulte adelanto para la ciencia y provecho para la humanidad? Antes de los experimentos del azafrán, los dos doctores se reunieron en el laboratorio de Letamendi. Era como un certamen o duelo científico con asistencia de muchas personas competentes. Cada profesor hacía en público sus experimentos con el microscopio para probar a la vista de todo el mundo: el uno, que los microbios no morían ni con el agua regia; el otro, que morían con una solución fénica.
Verificóse el duelo en medio de la ansiedad general. Los profanos aseguran que no se enteraron de nada, pues les sería muy difícil definir los movimientos ondulatorios que veían en el campo del microscopio. En cuanto a los facultativos, que sin duda vieron algo y aun algo, no estuvieron de acuerdo en cuanto al resultado. El uno observaba movimientos; el otro no. Al instante surgían las grandes dudas: ¿Qué movimientos eran aquellos? ¿Eran espontáneos o tan sólo oscilaciones del medio? ¿Cómo se determinaba la vida en aquellos seres de la ínfima escala orgánica? Y he aquí que la cuestión empieza cuando parece que ‘va á concluir. Y he aquí que el problema se plantea de nuevo cuando parece que se aproxima su solución.
Para colmo de confusión, se dudó de la virtud de los reactivos empleados y de la precisión de los instrumentos. La reunión se disolvió en medio del mayor desorden científico, y los ilustres individuos que la componían fueron sembrando por todo Madrid la duda, y derramando el germen de violentas polémicas y disputas que, empezando por técnicas, han concluido por personales.
La experiencia del azafrán fué posterior al desafío científico. Aún no se sabe lo que de ella opinarán los que, siguiendo a Letamendi, no crean en la desinfección.