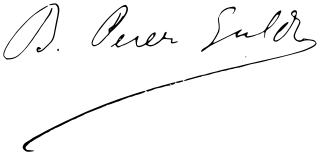[Artículo] La enfermedad del rey, de Benito Pérez Galdós
Madrid, 1.º de diciembre de 1884.
I
He de decir algo de un asunto que no puede ser tratado fácilmente en la Prensa española, asunto de suyo delicadísimo, pero que no es inabordable si se consigue apartar de él la mala fe, si se le trata con la sinceridad y frialdad de una cuestión histórica, descartando de él todo lo que sea pasiones, intereses y miserias políticas del momento. Este asunto es la enfermedad del Rey.
Si de esto se permitiera escribir en la Prensa española, leeríamos cosas estupendas, candideces risibles por una parte, invenciones novelescas por otra. Alguien nos diría que la salud de Su Majestad era perfecta y que su constitución robustísima es garantía de un largo y fecundo reinado; otros, Por el contrario, nos le presentarían, no ya como enfermo y desahuciado, sino como medio muerto o muerto por entero. Esta última opinión ha venido del extranjero, aunque su verdadero origen ha estado en rumores de aquí y en conversaciones que sólo con mil precauciones e hipocresías de estilo han llevado los periodistas a las letras de molde.
Le Gaulois publicó no hace mucho varios artículos en que declaraba que Alfonso XII padece una enfermedad grave. Otros diarios extranjeros le han marcado ya la época en que debe ocupar su puesto en el panteón de El Escorial. Así lo aseguran muchas personas venidas de París donde dan esto como artículo de fe, pues corre por allá la especie con todos los visos de cosa juzgada.
¿Qué significa esto? No falta quien lo atribuya a un complot hábilmente urdido para asegurar el éxito de jugadas a la baja sobre fondos españoles en la Bolsa de París. Paréceme que es demasiado fuerte y demasiado consistente el rumor para que se le pueda suponer el citado origen. Lo indudable es que se ha explotado la noticia, verdadera o falsa, para influir en los cambios. Los que la desmienten en absoluto tienen en su favor un argumento fortísimo. ¿No estamos viendo todos los días al Rey a caballo y en coche en los paseos y sitios públicos, en las maniobras militares de Carabanchel, en el Retiro, en los teatros? Cierto que su semblante no demuestra una salud perfecta; pero también lo es que un enfermo, y enfermo grave e incurable, no resiste las largas expediciones a caballo, trotando horas enteras, con que entretenía los ocios de La Graja en el último verano y los de El Pardo en el presente otoño.
«Nada, nada; el Rey está bueno y sano. Tenemos reinado para un rato—dicen unos—. Los enemigos de la paz pública no descansan, y hallándose impotentes para armar una revolución, llaman en su auxilio a la misma muerte. Esto es inicuo; es más, es pura imbecilidad.»
«Nada, nada—dicen otros—; el Rey se va. Sus días están contados. Estamos abocados a todas las calamidades de una Regencia, de una menor edad de Príncipe, si bien la índole de los tiempos es tal que resolvería esta cuestión de un tijeretazo.»
La Parca y la Libertad se arreglan hoy con un mismo instrumento cortante. El hilo de la Monarquía hereditaria queda roto para siempre.
II
En medio del caos que resulta de la contradicción palmaria entre estas dos opiniones no deja de llamar la atención el hecho de que Alfonso XII, apenas venido de La Granja, se meta en El Pardo y sólo venga a la corte por breves horas cuando algún acto imprescindible reclama su presencia en ella.
Siempre fué este Príncipe muy aficionado a la vida de Madrid y a su alegre bullicio. (¡Cómo se ausenta ahora huyendo de la animación de nuestros paseos y teatros?
¿No será indiscreción decir que este retraimiento se ha atribuido por algunos a esos pequeños disgustillos que a veces son nubes que empañan el cielo puro de los matrimonios mejor concertados? Se ha hablado de una diva del teatro Real, de celos de la Reina… Refiero esto a título de dato histórico, que podría servir para dar a conocer la despreocupación monárquica de la época presente y la ligereza con que se traen y con que se llevan nombres respetables. El relajamiento del sentido moral en nuestro pueblo se revela muy claramente en la facilidad con que atribuyen todos los actos de los altos poderes a móviles pequeños. Sin negar de un modo terminante que en aquellas alturas puedan ocurrir flaquezas que caen dentro de la jurisdicción de lo humano; sin afirmar que Alfonso XII, joven, Rey, sea impecable, pongo en duda lo que se ha indicado como causa del confinamiento en El Pardo, y no sólo lo pongo en duda sino que lo niego.
Personas que ven de cerca los actos palaciegos, y que no están cegados por el interés político, dan fe de ello con argumentos que no dejan lugar a dudas. No es el menos fuerte de éstos el carácter de la Reina, que es la misma discrección, la misma dulzura, persona de tan relevantes prendas que en ella se hermanan de un modo incomparable la majestad y la modestia.
El que se atenga a la pura verdad en el delicado asunto de la dolencia del Rey, y prescinda por completo de las hablillas, debe hacer constar que es falsa la suposición de que Su Majestad padece una dolencia pulmonar, pues, esto lo desmienten su aspecto y sus largas correrías a caballo, que fatigan a sus ayudantes antes que a él. Pero, al mismo tiempo, no es posible negar que un mal existe en la naturaleza de Su Majestad que indica desequilibrios o Perturbaciones, tal vez ligeros, pero precursores de otro más grave, si de la misma naturaleza no nacen energías que lo corten a tiempo. Si no hay en el organismo de Alfonso XII síntoma alguno de lesión, como a boca llena declaran sus médicos, ni éstos ni nadie puede negar que el ilustre príncipe vive, tiempo ha, afectado de una profunda tristeza o hastío que si no es manifestación morbosa declarada, bien pudiera llegar a serlo. Cuantos tienen ocasión de ver de cerca a las reales personas, dan fe de este fenómeno, no extraño ni nuevo ciertamente en la familia de Borbón. El Rey manifiesta un tedio invencible hacia los negocios de Estado, hacia las ceremonias palaciegas, en suma hacia todo lo que constituye su oficio y su obligación. En los consejos de ministros oye con perfecta indiferencia la exposición de los graves asuntos de Gobierno, así exteriores como interiores. Aquel entusiasmo por la organización militar, por el mejoramiento de los diferentes ramos administrativos, aquella actividad, aquel afán de enterarse de todo, de comprender y dominar la máquina del Gobierno, han desaparecido por completo.
¿Es esto una manifestación patológica, o un fenó-meno puramente moral? Difícil es si no imposible, dar a esto contestación. Algunos relacionan el has tío de Alfonso XII con las melancolías de Felipe V y Fernando VI, y hallan perfecta consonancia entre uno y otro síntoma, llegando a la afirmación de una neurosis hereditaria, que tampoco perdonó a Carlos III y Fernando VII. Otros no van a buscar tan lejos la explicación, y prescindiendo de la historia, que por mucho que enseñe no enseña tanto como la observación directa, explican la real tristeza por las miserias y desdichados espectáculos que nos rodean. Según éstos, Alfonso XII, educado en Alemania e Inglaterra, con amplitud de miras, fortalecido en la doble escuela de la ciencia y de la desgracia, vino aquí con grandes ilusiones. Creía de buena fe en la resurrección súbita del poder español por medio del orden administrativo, de la libertad fielmente practicada, de la buena fe de los partidos y de la honradez de los hombres políticos.
Los primeros tiempos de su reinado pudieron fo-mentar tales ilusiones. El país, anhelante de reposo, se recreaba con la paz, si bien no tanto por verdadero amor de ella como por cansancio. Pasado algún tiempo, principian a bullir de nuevo las mal contenidas ambiciones. La paz moral desaparece; se habla de revolución como de la cosa más natural del mundo, y los monárquicos que no comen del presupuesto, se permiten recordar a la Monarquía el fin poco envidiable de ciertos reyes desdichados. Se ve entonces que la sinceridad no existe en los partidos que rodean a la dinastía, que éstos la amparan y enaltecen mientras viven y triunfan a su sombra, reservándose el derecho de escarnecerla cuando aquélla se cree en el caso de cambiar de consejeros. El desbarajuste crece y los liberales se dividen en fracciones rencorosas cuando por primera vez en nuestra historia constitucional se veían en situación de realizar ampliamente su programa dentro de la Monarquía. De repente, cuando menos se piensa, y cuando todos considerábamos los pronunciamientos militares como cosa ya pasada para siempre, aparece esta vergonzosa calamidad en los sucesos de Badajoz (agosto de 1883). Se ve que el ejército no ha sanado aún de su vicio constitutivo; se teme que aquel desafuero se repita, y sólo este temor, sólo la idea de que pueda repetirse, altera y descompone el cuerpo político y social, de un modo, que no comprenderá seguramente quien no viva en medio de este caos.
III
Entre tanto, los liberales continúan en la oposición tan divididos como en el Poder. Los conservadores, gobernando fuera de razón, no tienen más programa ni más política que ahondar más y más aquellas diferencias. A esto lo sacrifican todo. Creeríase que para eso, y nada más que para eso, existen. Por ver reñir a un izquierdista con un constitucional, el Gobierno conservador sería capaz de comprometer lo más respetable. Resumen: que imperan en nuestra política la mala fe y los temperamentos rencorosos; que no se puede vislumbrar lo que resultará de todo esto; que el porvenir se presenta tempestuoso, indescifrable y amenazador.
En vista de esto, ocurre preguntar: ¿puede este cuadro de síntomas de la enfermedad nacional darnos una explicación de las dolencias, más bien morales que físicas, del jefe del Estado? La respuesta la dará cada cual en su conciencia.
El sitio Real donde Alfonso XII entretiene sus melancolías está próximo a Madrid. El palacio es
muy hermoso. Contiene una colección de tapices mejor que la de El Escorial, y preciosos cuadros de diferentes maestros. El inmenso bosque que le rodea, abundante en caza mayor y menor, no es risueño como las arboledas de La Granja y Aranjuez. Paisaje severo y grandioso, cuadra bien a un espíritu tocado de tristezas y a un corazón en que anida el desaliento. Allí meditará seguramente Alfonso XII en las nebulosas contingencias que se desarrollarán en su reinado; considerará seguramente que si la dinastía fué acusada de ofrecer obstáculos tradicionales al desarrollo de las actividades propias de la época, también la nación lleva en su organismo internos obstáculos no menos tradicionales y profundos, que la entorpecen y la trastornan desde que intenta moverse, del mismo modo que ciertos organismos humanos sufren a cada momento los efectos morbosos del vicio de su propia sangre.